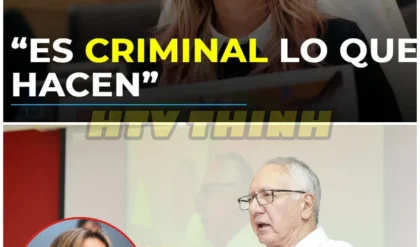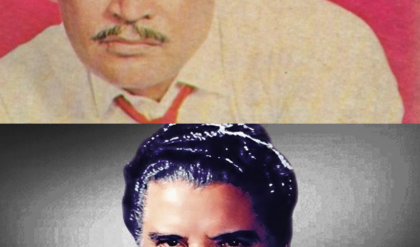Nunca olvidaré el momento en que aquel chico
de 15 años entró a mi kiosco con esa sonrisa radiante.

Aún no lo sabía, pero Carlo Acutis iba
a cambiar mi vida para siempre.
Compró un boleto de lotería y antes de irse me miró fijamente a
los ojos y dijo algo que todavía me persigue por las noches.
Puede que no regrese.
Guárdelo por
mí.
Dios le mostrará qué hacer.
57 millones de euros en juego y él sabía exactamente lo que iba
a pasar.
Me reí en su cara, convencido de que Dios era solo una mentira cómoda.
Pero lo que ocurrió
72 horas después cambió mi vida para siempre.
Una mujer desconocida me llamó llorando, diciendo
que Carlos se le había aparecido en sueños.
Tomé el boleto que había guardado sin saber
por qué y cuando vi los números entendí que mi vida acababa de partirse en dos.
Mi nombre
es Jusepe Ferraro y durante 30 años trabajé vendiendo lotería, periódicos y cigarrillos en
un pequeño kiosco cerca de la plaza de Sanavila, en Milán.
He visto miles de rostros, he escuchado
miles de historias de personas que sueñan con cambiar su vida con un número.
Algunos
regresan sonriendo, la mayoría nunca vuelve.
Para mí la lotería siempre fue un negocio,
nada más.
No creía en la suerte, mucho menos en milagros.
Dios, si es que existía, no
perdía su tiempo repartiendo premios de lotería.
Pero lo que pasó con ese boleto con ese chico
llamado Carlo Acutis me obligó a repensar todo.
Hoy, 188 años después, aún siento un escalofrío
cuando recuerdo sus palabras exactas y sobre todo, aún no logro explicar racionalmente lo que sucedió
72 horas después de su muerte.
Yo que lo viví, que sostuve ese boleto en mis manos temblorosas,
que vi los números con mis propios ojos, sé que fue algo más, mucho más que suerte.
No
lo he contado públicamente hasta ahora porque temía que me llamaran loco, que pensaran que
inventaba cosas para llamar la atención después de su beatificación.
Pero ya no me importa lo que
piensen.
Necesito sacarlo de mi pecho.
Necesito contar lo que realmente pasó entre ese chico
santo y un viejo escéptico como yo.
Porque si hay algo que aprendí es que Dios tiene un sentido
del humor extraño.
Eligió al tipo menos indicado, al más terco, al más incrédulo para ser testigo
de algo inexplicable.
Y quizá eso sea precisamente la prueba más contundente de que lo que viví
fue real.
Pero antes de llegar a ese momento, al día en que todo cambió, necesito que entiendas
quién era yo.
Necesito que conozcas al Giuseppe de octubre de 2006, un hombre amargado, cínico
que había perdido la fe hacía décadas y que consideraba la religión un negocio más rentable
que el mío.
Solo así comprenderás por qué lo que pasó me destrozó de tal forma que nunca volví a
ser el mismo.
Nací en Nápoles en 1953.
Mi familia era católica, como todas las familias italianas de
Minescism.
Esa época íbamos a misa los domingos, rezábamos antes de comer, teníamos un crucifijo en
cada habitación, pero cuando tenía 20 años hermano menor, Luca murió en un accidente de moto.
Tenía
solo 17.
Era un buen chico, estudioso, amable, con toda la vida por delante.
Recé durante semanas
para que se recuperara en el hospital.
Le prometí a Dios todo lo que pude prometer.
Ayunaría,
me haría sacerdote si era necesario, dedicaría mi vida entera a la iglesia.
Pero Luca murió de
todos modos.
murió gritando de dolor con mi madre sujetándole la mano, con mi padre llorando en el
pasillo.
Ese día decidí que si Dios existía, era un Dios cruel que no merecía mi adoración.
Y si
no existía, entonces toda esa pantomima religiosa era solo eso, una mentira para controlar a las
masas.
Dejé de ir a misa.
Me mudé a Milán en 1976.
Conseguí trabajo en el primo lejano y
eventualmente lo compré cuando él se retiró.
Me casé con Francesca en 1982.
Tuvimos
dos hijos, Marco y Elena.
Les enseñamos valores, respeto, trabajo duro, pero no religión.
Francesca
era creyente, pero respetaba mi postura.
Nunca los bautizamos, nunca los llevamos a catecismo.
¿Para
qué llenarles la cabeza con cuentos de hadas? El kiosco estaba en una esquina estratégica, Plaza
Sanavila, pleno centro de Milán.
Pasaban miles de personas cada día.
Ejecutivos apurados, turistas
confundidos, estudiantes, ancianos.
Yo conocía a muchos por nombre, don Mario, que compraba el
periódico todos los días a las 7 de la mañana.
Señora Carla, que jugaba los mismos números
de lotería cada semana desde hacía 20 años sin ganar nunca.
El joven Alesio, que gastaba la
mitad de su sueldo en raspaditas, soñando con el golpe de suerte que nunca llegaba, los escuchaba
hablar sobre sus esperanzas.
Este mes sí va a salir mi número.
Siento que hoy es mi día.
Dios
me va a ayudar.
Yo asentía, tomaba su dinero, les daba sus boletos y pensaba para mis adentros.
Pobres ilusos.
La lotería es matemática pura, probabilidades.
La casa siempre gana.
Dios no
tiene nada que ver.
Si existiera un Dios justo, la señora Carla habría ganado hace
años.
Ella que cuida a su madre enferma, que vive con una pensión miserable, que cada
lunes viene con esperanza en los ojos, pero no.
Los premios grandes siempre iban a parar a gente
que ni siquiera los necesitaba.
Ricachones que jugaban por capricho.
Así funciona el mundo, puro
azar.
Octubre de 2006 fue un mes particularmente gris.
Llovía casi todos los días.
Mi kosco
tenía un toldo verde que goteaba por una esquina.
Había pedido que lo repararan, pero
el propietario del edificio nunca respondía.
Francesca y yo estábamos atravesando una
mala racha.
Marco, nuestro hijo mayor, acababa de perder su trabajo y estaba
viviendo con nosotros de nuevo.
Elena estudiaba en la universidad, pero necesitaba
dinero constantemente.
Los ingresos del kiosco apenas cubrían los gastos.
Yo estaba
cansado, irritable, más cínico que nunca.
Cada vez que alguien entraba al kiosco hablando
de fe, de la providencia divina, de que Dios proveería, yo sentía una punzada de rabia.
Quería
gritarles, “¡Despertad! Dios no os va a pagar las facturas.
Dios no va a curar a vuestra madre.
Dios
no existe o no le importáis.
” Pero me callaba.
Sonreía profesionalmente, vendía mis productos y
guardaba mi amargura para las noches solitarias fumando en el balcón de mi apartamento.
Así era
yo el 9 de octubre de 2006.
Un hombre de 53 años, desilusionado, amargado, convencido de que la
vida era solo una sucesión aleatoria de eventos sin significado mayor.
No había plan divino, no
había propósito, solo existencia y luego muerte.
Y en medio de esa existencia, algunos tenían
suerte y otros no.
Eso era todo.
No sabía que un chico de 15 años estaba a punto de desafiar cada
una de esas certezas.
Era lunes, alrededor de las 4 de la tarde.
El cielo estaba gris, amenazaba
con llover de nuevo.
Yo estaba reorganizando los cigarrillos detrás del mostrador, medio
aburrido, cuando escuché una voz suave que decía, “Buenas tardes, señor.
” Levanté la vista y vi a
un chico delgado de unos 15 años con una sudadera azul oscuro y jeans.
tenía el cabello castaño
ligeramente despeinado y ojos profundos que me miraban con una intensidad poco común para su
edad.
Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión.
No era la típica cara de adolescente
aburrido pegado al móvil.
Era una expresión de serenidad absoluta, casi de paz, como si acabara
de despertar de un sueño agradable.
“Buenas tardes, respondí automáticamente.
¿Qué necesitas?”
Él se acercó al mostrador con pasos tranquilos, sin prisa.
Me gustaría comprar un boleto de
lotería.
Superalotto, por favor.
Asentí y saqué el formulario.
Tienes los números o quieres que la
máquina los genere al azar.
Él sonríó levemente.
No, yo los elijo.
Tengo números específicos.
Le pasé el formulario y un bolígrafo.
Él lo tomó con cuidado y comenzó a marcar los números
con precisión, sin dudar.
Mientras lo hacía, yo lo observaba con curiosidad.
La mayoría de
los chicos de su edad no jugaban a la lotería.
Era cosa de adultos, de gente desesperada
o soñadora.
Pero este chico parecía estar haciendo algo deliberado, significativo.
Cuando
terminó, deslizó el formulario hacia mí.
Miré los números.
12 15 33 45.
No significaba nada para
mí, solo números al azar.
Números de la suerte.
Pregunté con tono casual preparando el boleto en
la máquina.
Él negó con la cabeza.
No exactamente.
Son números importantes para mí y para alguien
más.
Fruncí el seño.
Para alguien más.
Sí.
respondió con esa calma suya.
Este boleto no es
realmente para mí, es para quien lo necesite.
Solté una risa corta.
Chico, así no funciona la
lotería.
Si compras un boleto, es tuyo.
Si gana, tú cobras.
Él me miró directamente a los ojos.
Había algo en esa mirada que me incomodó.
No era desafiante, era simplemente segura, como
si supiera algo que yo ignoraba.
Señor”, dijo suavemente.
A veces las cosas no funcionan
como creemos.
A veces Dios tiene otros planes.
Sentí una punzada de irritación.
Ah, claro, Dios.
Siempre Dios.
Escucha, chico.
No quiero ofenderte, pero Dios no juega a la lotería.
Si quieres ganar,
confía en las probabilidades, no en oraciones.
Él sonrió, pero no era una sonrisa condescendiente,
era genuina, cálida.
Entiendo que piense así, señor, pero yo creo que Dios está en todo,
incluso en las pequeñas cosas, incluso en un boleto de lotería.
Sacudí la cabeza mientras
imprimía el boleto.
Allá tú con tus creencias.
Aquí tienes, son 2 € Él sacó el dinero de su
bolsillo y lo colocó en el mostrador.
Luego tomó el boleto y lo observó por un momento como
si estuviera memorizando los números.
Después hizo algo extraño.
Me lo devolvió.
Guárdelo por mí,
por favor.
Lo miré confundido.
¿Qué? ¿Por qué? Porque puede ser que no regrese a recogerlo.
Explicó con esa tranquilidad desconcertante.
Y si no regreso en tres días, quiero que usted
decida qué hacer con él.
Déselo a quien crea que lo necesita o guárdelo.
Dios le mostrará qué
hacer.
Esto era absurdo, chico.
No puedo quedarme con tu boleto.
Si gana algo, es tuyo.
Necesito tus
datos para registrarlo.
Él negó con la cabeza.
No, por favor, solo guárdelo.
Es importante.
Confíe
en mí.
Había algo en su tono, en su mirada, que me hizo dudar.
No era un tono de súplica, era de
certeza, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y por qué.
Finalmente suspiré.
Está
bien, lo guardaré, pero si gana y no regresas, me lo quedo yo.
Trato hecho.
Él asintió sonriendo.
Perfecto.
Gracias, señor Ferraro.
Me sorprendió que supiera mi nombre.
Debió notar mi expresión
porque añadió, “Está en el letrero del koso.
” “Cierto”, murmuré.
“¿Cuál es tu nombre, chico?”
“Carlo”, respondió Carlo.
Acutis.
Mucho gusto, mucho gusto, Carlos.
Y con eso se despidió con un
leve movimiento de cabeza y se fue caminando por la plaza con las manos en los bolsillos de su
sudadera, desapareciendo entre la multitud.
Me quedé mirando el boleto en mi mano.
Números 3, 12,
15, 23, 33, 45.
Lo metí en el cajón del mostrador junto con el dinero del día, sin pensar demasiado
en ello.
Otro cliente excéntrico, pensé, Milan está lleno de ellos, pero algo en esa conversación
me quedó rondando.
La forma en que había dicho puede ser que no regrese.
¿Por qué un chico de
15 años diría algo así? Era una broma, dramatismo adolescente.
El resto de esa tarde transcurrió
con normalidad.
Vendí periódicos.
cigarrillos, más boletos de lotería a otros clientes que
sí se los llevaron.
Cerré el kosco a las 7, como siempre.
Caminé hasta la parada del autobús
bajo una llovisna fina.
Llegué a casa, cené con Francesca, vi un poco de televisión y me fui a
dormir.
No pensé en Carlo a Cutis ni una sola vez más esa noche.
El martes 10 de octubre pasó sin
incidentes.
Abrí el kosco, vendí mis productos, cerré.
Carlo no regresó el miércoles 11 tampoco.
Para entonces ya casi había olvidado el encuentro.
El boleto seguía en mi cajón debajo de recibos y
papeles.
No lo miré, no me importaba.
El jueves 12 de octubre amaneció con un cielo despejado,
inusualmente brillante para esa época del año.
Yo estaba de buen humor porque Marco había conseguido
una entrevista de trabajo.
Tal vez las cosas empezaban a mejorar.
Abrí el kiosco a las 6:30 de
la mañana.
Como siempre.
Don Mario llegó puntual por su periódico.
Señora Carla pasó a jugar
sus números de siempre.
La mañana transcurrió tranquila.
Fue alrededor del mediodía cuando
escuché a dos mujeres hablando frente al kosco.
Una le decía a la otra, “Es terrible, tan joven,
solo 15 años.
” La otra respondía, “Sí.
” Parece que era un chico muy especial.
Siempre en la iglesia,
muy devoto.
Su familia debe estar destrozada.
No presté mucha atención.
Tragedias hay todos los
días, pero algo en mi mente hizo un click cuando escuché 15 años.
Me asomé un poco.
Disculpad,
pregunté.
¿De qué estáis hablando? Una de las mujeres me miró.
Oh, Giuseppe, es muy triste.
Un chico joven murió esta mañana en el hospital.
leucemia.
Tenía solo 15 años.
Vivía cerca de aquí,
creo.
Carlo, algois, creo que era su apellido.
El mundo se detuvo.
Carlo Acutis, el chico que
había estado en mi kiosco tres días antes, el chico que me había dado un boleto de lotería
y me había dicho que podría no regresar.
Sentí un frío que me recorrió la columna.
¿Estás
segura? pregunté con voz temblorosa.
Sí, completamente.
Mi prima trabaja en el hospital.
Me lo contó esta mañana.
Pobre niño.
Parece que lo supo todo el tiempo.
Estaba tranquilo, en paz.
Qué fe más grande para alguien tan joven, ¿verdad? Asentí sin escuchar realmente.
Las mujeres
siguieron caminando.
Yo me quedé inmóvil detrás del mostrador con el corazón latiéndome
aceleradamente.
Carlo Acutis había muerto.
El chico que tres días antes me había sonreído y me
había dicho, “Puede ser que no regrese.
” Lo sabía.
De alguna manera lo sabía.
Abrí el cajón con
manos temblorosas y busqué el boleto.
Ahí estaba.
arrugado entre los recibos.
Números 3, 12, 15,
23, 33, 45.
Lo sostuve mirándolo fijamente.
¿Qué se suponía que debía hacer con esto ahora? El
chico había muerto.
Su familia estaría de luto.
Este boleto seguramente no significaba nada.
Solo era otro boleto perdedor como el 99% de los que vendía.
Pero había algo inquietante en
todo esto.
La forma en que Carlo había insistido en que lo guardara, la forma en que había dicho
Dios le mostrará qué hacer.
Y sobre todo la forma en que había dicho puede ser que no regrese
con esa calma absoluta, como si supiera con certeza que no volvería.
Había sabido que iba a
morir.
¿Cómo podía un chico de 15 años saberlo? Intenté racionalizarlo.
Tal vez estaba enfermo
y lo sabía.
Tal vez por eso compró el boleto.
Algún tipo de gesto simbólico antes de morir.
Pero
eso no explicaba por qué me lo había dejado a mí, un desconocido, con instrucciones tan específicas.
El resto de ese día estuve distraído.
Cometí errores al dar cambio.
Confundí pedidos.
Mis
clientes habituales notaron que algo andaba mal.
¿Estás bien, Juspe?, me preguntó don Mario.
Sí,
sí, solo cansado.
Mentí.
Esa noche no pude dormir.
Le conté a Francesca sobre Carlo.
Ella escuchó en
silencio y luego dijo, “Tal vez deberías llevarle el boleto a su familia.
Es lo correcto.
” Pero
el chico me dijo que decidiera yo qué hacer con él.
Argumenté.
Francesca me miró con esos ojos
que conocía tan bien.
Yusepe.
El chico murió.
Su familia está de luto.
No creo que un boleto de
lotería les importe ahora mismo.
Tenía razón, por supuesto, pero algo en mí se resistía.
Carlo había
sido tan específico, tan seguro.
Dios le mostrará qué hacer, había dicho.
Pero yo no creía en Dios.
Entonces, ¿cómo se suponía que Dios me mostrara algo? El viernes 13 de octubre abrí el kiosco con
una sensación de inquietud.
El boleto seguía en mi cajón.
Cada vez que abría el cajón para guardar
dinero, lo veía allí como un reproche silencioso.
Carlo llevaba muerto poco más de 24 horas.
Yo
debería haber tirado el boleto o llevárselo a su familia o simplemente olvidarlo.
Pero no podía,
algo me lo impedía.
El sábado 14 de octubre fue el día del sorteo del Super enaloto.
Normalmente
después del sorteo los ganadores vienen a cobrar premios menores en el kiosco o me entero por las
noticias si hay un gran ganador en la zona.
Pero ese sábado no presté atención, estaba ocupado.
La
plaza estaba llena de turistas.
Vendí periódicos, mapas, boletos de lotería a docenas de personas.
Para cuando cerré estaba agotado.
Llegué a casa, cené y me acosté temprano.
Domingo 15 de octubre,
72 horas exactas desde la muerte de Carlo Acutis.
Ese fue el día que todo cambió.
Desperté
temprano, alrededor de las 6.
Era mi día libre.
El kiosco estaría cerrado.
Normalmente
los domingos dormía hasta tarde, pero esa mañana me desperté sobresaltado con una sensación
extraña, como si hubiera olvidado algo importante.
Me levanté, preparé café, me senté en la mesa
de la cocina.
Francesca todavía dormía.
La casa estaba en silencio.
Entonces sonó mi móvil.
Era
un número desconocido.
Contesté con cautela.
Sí.
Una voz de mujer joven nerviosa dijo, “Señor
Ferraro, sí, soy yo.
¿Quién habla? Disculpe que lo moleste tan temprano.
Mi nombre
es Alessia Moretti.
No me conoce, pero necesito hablar con usted urgentemente.
Es sobre
su kiosco.
” Fruncí el seño.
Mi kiosco pasa con él.
Ella respiró profundamente.
Señor Ferraro, esto
va a sonar extraño, pero anoche tuve un sueño, un sueño muy vívido.
En ese sueño, un chico
joven me decía que fuera a su kiosco esta mañana, que usted tenía algo para mí, algo importante
que cambiaría mi vida.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
Un chico joven.
¿Cómo
era? Ella pareció dudar.
Tenía unos 15 años.
Cabello castaño, ojos oscuros, muy tranquilo.
Me dijo que se llamaba Carlo.
Mi corazón dejó de latir por un segundo.
Carlo.
Ella había
soñado con Carlo Acutis.
¿Cómo conseguiste mi número? Pregunté con voz temblorosa.
Estaba en la guía.
Busqué kiosco cerca de la plaza San Babavila.
El suyo fue el primero.
Señor Ferraro, sé que esto suena a locura.
Normalmente no hago caso a los sueños, pero este
fue diferente.
Fue tan real.
El chico me dijo que usted me estaba esperando, que usted tenía
un boleto para mí, un boleto de lotería.
Las palabras me golpearon como un puñetazo, un boleto
de lotería.
Me levanté de la silla casi tirando el café.
Mis manos temblaban.
¿Dónde estás ahora?,
pregunté.
En mi apartamento, cerca de la plaza.
Señor Ferraro, ¿es cierto, tiene un boleto? No
lo sé, mentí, aunque sabía exactamente lo que estaba pasando.
Escucha, nos vemos en el kosco en
media hora.
¿Puedes llegar? Sí, sí puedo.
Gracias, señor.
Gracias.
Colgué y me quedé mirando el
teléfono.
Mi mente corría a 1000 por hora.
Esto no podía estar pasando.
Una mujer que no
conocía acababa de llamarme diciendo que Carlo Acutis, un chico muerto, le había dicho en sueños
que yo tenía un boleto para ella.
Era imposible, era ridículo.
Era Me vestí rápidamente.
Francesca
se despertó.
¿Qué pasa? Tengo que ir al kosco, dije sin dar explicaciones.
Ella me
miró confundida, pero no preguntó más.
Salí corriendo.
Las calles estaban vacías.
Era
domingo por la mañana.
Llegué al kosco en 20 minutos.
Abrí con manos temblorosas.
Fui directo
al cajón.
Busqué el boleto de Carlo.
Lo encontré y lo sostuve con fuerza.
Entonces hice algo que
no había hecho en décadas.
No desde la muerte de mi hermano Luca.
Cerré los ojos y susurré una
oración.
Dios, si existes.
Si Carlo era quien creo que era, muéstramelo.
Muéstrame qué hacer.
Abrí los ojos y miré el boleto.
Los números 3, 12, 15, 23, 33, 45.
Entonces, casi sin pensarlo,
encendí la computadora del kiosco.
Busqué los resultados del sorteo del sábado 14 de octubre.
La página cargó lentamente, mis manos sudaban.
Y entonces lo vi.
Los números ganadores del
Superenaloto del 14 de octubre de 2006 eran 3, 12, 15, 23, 33, 45.
Exactamente los mismos números
que estaban en el boleto de Carlo Acutis.
Cada uno en el mismo orden.
El boleto había ganado el
premio mayor.
57 millones de muelos de euros.
Mis piernas se dieron.
Caí sentado en la silla
detrás del mostrador.
El boleto temblaba en mi mano.
Esto no era posible.
No podía ser real.
Carlo Acutis había comprado un boleto de lotería ganador tres días antes de morir.
Me lo había
dejado con instrucciones de dárselo a quien lo necesitara.
Y ahora, exactamente 72 horas después
de su muerte, una mujer me había llamado diciendo que Carlo le había dicho en sueños que viniera
a buscarlo.
Escuché pasos afuera, me levanté mecánicamente y abrí la puerta del kosco.
Una mujer joven de unos 30 años estaba allí.
Tenía ojos rojos como si hubiera llorado
recientemente.
Llevaba ropa simple, un abrigo gastado.
Se veía agotada, desesperada.
“Señor
Ferraro”, preguntó con voz temblorosa.
“Soy yo, respondí.
” Ella se acercó.
Gracias por venir.
Sé
que esto es muy extraño.
Yo no sé cómo explicarlo, pero ese sueño, ese chico Carlo, fue tan real.
Me
dijo que usted tenía algo que cambiaría mi vida.
Y necesito creerlo porque honestamente ya no
me quedan opciones.
Su voz se quebró.
Empezó a llorar.
Perdón, perdón, dijo secándose los ojos.
Es que estoy pasando por un momento muy difícil.
Mi esposo murió hace 6 meses.
Tengo dos niños
pequeños.
Perdí mi trabajo el mes pasado.
Estoy a punto de perder nuestro apartamento.
Anoche,
antes de dormir, le pedí a Dios una señal.
solo una señal de que valía la pena seguir
intentándolo.
Y entonces tuve ese sueño.
La miré.
Esta mujer no sabía quién era Carlo Acutis.
No sabía que había muerto tres días antes.
No sabía nada, excepto que un chico en sus sueños
le había dicho que viniera aquí.
Y yo tenía en mi mano un boleto de lotería que valía 57 millones
de euros.
Dios le mostrará qué hacer”, había dicho Carlo.
Y en ese momento, por primera vez en 33
años, desde que mi hermano Luca murió, sentí la presencia de algo más grande que yo, algo que no
podía explicar con lógica ni con probabilidades, algo que me obligaba a creer que tal vez, solo
tal vez, Dios sí existía.
y tenía un sentido del humor increíble, porque había usado a un chico de
15 años para demostrarle a un viejo terco como yo que los milagros eran reales.
Extendí mi mano
con el boleto.
Alia, dije con voz temblorosa, creo que esto es para ti.
Los siguientes días
fueron un torbellino.
Alesia no podía creer lo que estaba pasando.
Cuando le expliqué que el
boleto había ganado el premio mayor, se desmayó.
literalmente se desmayó en mi kiosco.
Tuve que
darle agua, ayudarla a sentarse, convencerla de que no era una broma.
Luego vinieron las dudas.
¿Por qué yo? Preguntaba una y otra vez.
¿Por qué un desconocido me daría esto? ¿Qué quiere a
cambio? Nada, le dije.
No quiero nada.
Este boleto no es mío, es tuyo.
Un chico llamado
Carlo Acutis lo compró para ti hace 4 días.
Él ya no está aquí, pero de alguna manera sabía
que tú lo necesitabas y me pidió que te lo diera.
Ella lloraba sin parar.
“Necesitamos ir a la
oficina de lotería”, le dije.
Necesitas cobrar esto legalmente.
Tienes que firmar, presentar
documentos.
Yo te ayudaré.
Y lo hice.
Pasamos todo el domingo en la oficina de lotería.
Los
funcionarios estaban sorprendidos.
La historia era tan extraña que al principio pensaron que era
algún tipo de fraude, pero el boleto era legítimo, los números coincidían, todo estaba en orden.
Alesia Moretti se convirtió oficialmente en la ganadora de 57 millones de euros.
Los periódicos
se volvieron locos.
Era la historia perfecta.
Una madre viuda en apuros gana la lotería con
un boleto que un chico moribundo le dejó a un vendedor de lotería desconocido para que se lo
entregara a quien Dios eligiera.
Sonaba inventado, pero era real.
Cada palabra era real.
La familia
de Carlo Acutis se enteró por las noticias.
Su madre, Antonia, me llamó.
Quería conocerme.
Fui a
su casa una tarde de noviembre.
Era un apartamento hermoso, pero sencillo.
Ella me recibió con los
ojos llenos de lágrimas.
Me abrazó como si me conociera de toda la vida.
“Gracias por cumplir
su última voluntad”, me dijo.
Carlos siempre hacía cosas así.
Siempre pensaba en los demás.
me
contó cosas sobre Carlo que no sabía, su devoción por la Eucaristía, su página web sobre milagros
eucarísticos, cómo iba a misa todos los días desde los 7 años, cómo había ofrecido su sufrimiento
por el Papa y la Iglesia, como en sus últimos días había hablado sobre ayudar a alguien con el
dinero que no usaría.
Ella no sabía que se refería al boleto de lotería, pero ahora todo tenía
sentido.
¿Cómo eligió los números?, pregunté.
Antonia sonrió con tristeza.
Tres, era el número
de la santísima trinidad.
12 Los apóstoles.
15 Los misterios del rosario.
23 El salmo que más amaba.
33.
La edad de Cristo cuando murió.
45 Los días que pasó enfermo antes de morir.
Cada número tenía
un significado para él.
No era azar, era fe.
Sentí que el mundo se inclinaba.
Carlo Acutis no solo
había comprado un boleto ganador.
Había elegido números con significado espiritual profundo y
esos números habían ganado.
Las probabilidades de eso eran astronómicas.
No más que eso, eran
imposibles.
Pero eso no fue todo.
Había más, mucho más.
Y lo que descubrí después me hizo entender
que lo que había vivido no era solo un milagro, era un mensaje, un mensaje directo para mí.
Una
semana después de que Alesia cobrara el premio, volvió a mi kiosco.
Traía un sobre.
Señor Ferraro,
dijo, “He pensado mucho en lo que pasó.
Usted pudo haberse quedado con este boleto.
Nadie lo habría
sabido.
Carlo estaba muerto.
Yo no existía para usted.
Pero me lo dio sin dudar, sin pedir nada
a cambio.
Eso es más grande que el dinero.
Eso es bondad pura.
No soy bueno protesté.
Soy un viejo
amargado que no creía en nada.
Ella sonríó.
Pero ahora cree, ¿verdad? No respondí.
No sabía qué
decir.
Ella me entregó el sobre.
Dentro había un cheque por 5 millones de euros.
Alesia, no puedo
aceptar esto.
Dije inmediatamente.
No quiero nada.
Ella negó con la cabeza.
No es para usted, es para
su familia, sus hijos, su esposa.
Carlo me dio una nueva vida.
Déjeme darle a usted un poco de paz,
por favor.
Tomé el sobre con manos temblorosas.
5 millones de euros, más dinero del que había
visto en toda mi vida.
Pero no era el dinero lo que me impactaba, era el gesto, era la cadena
de bondad que Carlo había iniciado con un simple boleto de lotería.
Él había dado sin esperar nada.
Yo había dado sin esperar nada y ahora Alesia daba sin que se lo pidiera.
Pero había algo más que aún
no entendía.
¿Por qué yo? de todos los vendedores de lotería en Milán.
¿Por qué Carlo había elegido
mi kiosco? ¿Por qué me había dado el boleto a mí específicamente? Esa pregunta me carcomía hasta
que una tarde de diciembre, dos meses después de todo, la madre de Carlo me llamó de nuevo.
“Señor
Ferraro, encontré algo que creo que debe ver.
Venga a mi casa cuando pueda.
Fui esa misma
tarde.
Antonia me recibió y me llevó a la habitación de Carlo.
Estaba exactamente como
la había dejado, su computadora, sus libros, sus pósters de santos.
Ella me mostró un cuaderno.
Carlo escribía un diario, explicó.
No siempre, pero a veces.
Encontré esta entrada.
Está fechada
el 8 de octubre.
Un día antes de que fuera a su kiosco, me pasó el cuaderno abierto en una
página específica.
La letra de Carlo era clara, ordenada.
Leí en silencio.
Hoy fui a caminar
por la plaza San Babavila.
Me detuve frente a un kiosco de lotería.
El hombre adentro se
veía cansado, triste, como si hubiera perdido algo importante hace mucho tiempo.
Sentí que Dios
me decía que debía ayudarlo.
No sé cómo todavía, pero mañana volveré.
Creo que tiene que ver con
el boleto que voy a comprar.
Dios me mostró los números en oración esta mañana.
Sé que voy a morir
pronto, puedo sentirlo.
Pero antes de irme, quiero que este hombre sepa que Dios no lo ha olvidado,
que los milagros son reales, que la fe vale la pena.
Dejé de leer.
Las lágrimas corrían por mi
rostro.
Carlo Acutis me había visto un día antes de comprar el boleto.
Había visto mi tristeza, mi
desilusión, mi falta de fe y había decidido que yo necesitaba un milagro.
No, Alesia, yo.
El boleto
era para ella, sí, pero el milagro era para mí, para que yo viera con mis propios ojos que Dios
existía, que escuchaba, que actuaba.
Un chico de 15 años, sabiendo que iba a morir, había usado
sus últimos días en la tierra para devolverle la fe a un viejo amargado que no creía en nada.
Eso
era Carlo Acutis, eso era a un santo.
Esa noche, por primera vez en 33 años, volví a entrar a una
iglesia.
Era la parroquia cerca de mi casa.
Estaba vacía en silencio.
Me senté en un banco del
fondo y miré el crucifijo.
No sabía qué decir.
No sabía cómo rezar después de tanto tiempo.
Pero
intenté, Dios, si estás ahí, si me oyes, gracias.
Gracias por no rendirte conmigo.
Gracias por
enviar a Carlo.
Perdón por dudar tanto tiempo.
Perdón por estar tan ciego.
No sé si merezco tu
perdón, pero lo pido de todos modos.
Y entonces, en el silencio de esa iglesia, sentí algo
que no había sentido desde que era niño.
Paz.
Una paz profunda, inexplicable, como si una mano
invisible me hubiera tocado el hombro y me hubiera dicho, “Está bien, te perdono.
Bienvenido a casa.
”
Lloré sin control.
Lloré por mi hermano Luca.
Lloré por todos los años que perdí en amargura.
Lloré por Carlo Acutis, ese chico extraordinario que nunca conocí realmente, pero que cambió mi
vida.
Y lloré de gratitud porque contra todas las probabilidades, contra toda lógica, Dios había
usado un boleto de lotería para traerme de vuelta.
Hoy, 18 años después, ya no tengo el kiosco.
Me retiré hace 10 años.
Uso parte del dinero que Alesia me dio para ayudar a otras personas.
Familias en problemas, niños enfermos, gente que perdió la esperanza.
Cada vez que ayudo a alguien,
pienso en Carlo, en cómo él inició esta cadena, en cómo un acto de bondad puede multiplicarse
infinitamente.
Alesia está bien.
Crea una fundación con el dinero del premio, ayuda a madres
solteras, financia hospitales, construye escuelas.
Nos vemos ocasionalmente.
Siempre hablamos de
Carlo, de cómo nos cambió a ambos, de cómo un boleto de lotería se convirtió en algo mucho más
grande que el dinero.
Y yo, Giuseppe Ferraro, el viejo escéptico que no creía en nada.
Ahora
voy a misa todos los domingos.
Rezo el rosario, leo la Biblia, no porque sienta que debo hacerlo,
sino porque quiero, porque finalmente entiendo lo que Carlo trató de decirme ese día en mi kiosco.
Dios está en todo, incluso en las pequeñas cosas, incluso en un boleto de lotería.
Los números 3,
12, 15, 23, 33, 45 ya no son solo números para mí.
Son un recordatorio de la trinidad, de los
apóstoles, de los misterios, del salmo que Carlo amaba, de Cristo, del sufrimiento de Carlo.
Son un
mapa que me llevó de la oscuridad a la luz, de la duda a la fe, de la desesperación a la esperanza.
Y cada vez que alguien me pregunta si creo en milagros, sonrío y digo, “Sí, absolutamente,
porque viví uno, un milagro que llegó en forma de un chico de 15 años con una sonrisa serena y
un boleto de lotería.
Un milagro que me enseñó que Dios nunca se rinde con nosotros, incluso cuando
nosotros nos rendimos con él.
” Un milagro llamado Carlo Acutis.
72 horas después de su muerte, mi
vida cambió para siempre.
Y la suya, la de Alesia, la de tantos otros que fueron tocados por su
historia.
Carlos sabía que no tenía mucho tiempo y eligió usarlo no para sí mismo, sino para dos
desconocidos.
Si te ha conmovido este testimonio, compártelo y mira el resto de testimonios
del canal.
Hasta la próxima, hermano.