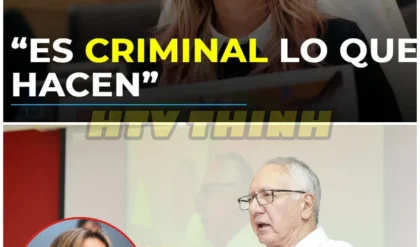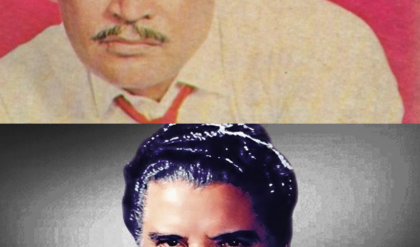Cada noche el mismo sueño, cada noche el mismo niño.

Su rostro indefinido, pero su voz como una flecha.
La fe es la medicina.
21 de agosto.
Imágenes difusas cuyo significado no lograba descifrar.
A ustedes también les han pasado cosas que parecen paranormales, sueños que se repiten una y otra vez, que les hicieron sentir como si anunciaran algo.
En mi habitación del convento despertaba cada noche a la misma hora con el mismo sueño, a las 4 de la mañana sin falta.
Los sueños que veía no me asustaban, me intrigaban.
¿Acaso nuestro Señor Altísimo estaba tratando de mostrarme algo? Cada vez que despertaba, mis ojos buscaban la cruz en mi habitación.
Algo dentro de mí susurraba que esta situación era un mensaje que me enviaba una fuerza divina.
Mi Señor, que conoce mi alma me mostraba estos sueños para guiar mi espíritu, mi padre celestial, que sabe todo sobre la aflicción en la que me encuentro.
Yo, hermana Soledad Torres, si este dolor es una prueba que el Señor me presenta, la acepto ante su divina voluntad.
Hoy les contaré el milagro que me sucedió hace años en el que quizás les cueste creer.
Mi corazón está limpio ante Dios.
La mentira está lejos de mi vida.
Ahora tengo 62 años.
Pero en aquel entonces, en 2003, era una monja que podía considerarse joven de 39 años, sirviendo en la Chiesa Disambila en la ciudad de Milán, Italia.
Desde los 19 años dediqué mi vida completamente a Dios, jurando obedecer a la Iglesia y a mis superiores, no casarme, no poseer ningún bien material.
Es decir, lo único que deseaba obtener en este mundo temporal e irreal era ser una sierva que hubiera ganado la complacencia de Dios, quien me escucha incluso en mi silencio.
En junio de 2003 sentía que algunas cosas estaban cambiando en mi vida.
Mareos que se repetían constantemente, vista que se nublaba, brazos que comenzaban a adormecerse continuamente.
Ocurrían de manera tan intensa que en mi sin interior comprendí que una gran prueba estaba a mi puerta.
Investigué un poco y saqué una cita en el hospital San Rafaele.
Estaba preparada para escuchar lo que fuera.
¿Qué derecho teníamos nosotros, siervos pecadores, de no aceptar cualquier cosa que viniera de nuestro Señor? Pero al final del día yo también era un ser humano con emociones como todos.
Cuando el doctor terminó todos los estudios y explicaba los resultados, fue como si una pesadez color indefinido cayera sobre la habitación.
Hablaba de un tumor que crecía a velocidad mortal en una parte de mi cerebro no apta para cirugía.
No quiero confundirles demasiado, así que vayamos al principio de mi historia.
Nací en un pequeño pueblo cerca de Valencia, España, en una familia donde la religión estaba por encima de todo.
Mi madre rezaba el rosario cada mañana antes del amanecer.
Mi padre asistía a la misa dominical sin falta, sin importar el clima o las condiciones.
Y mis abuelos hablaban de Dios con la misma naturalidad con que hablaban del tiempo o la cosecha.
Aún recuerdo muy bien que incluso siendo una niña pequeña, pensaba muy diferente a mis amigas.
Mis compañeras de edad imaginaban los vestidos de novia que usarían al crecer.
Hablaban de cuántos hijos tendrían.
Estos temas, los sueños de formar una gran familia, me eran bastante ajenos.
Incluso a esa edad, mi único anhelo era vivir una vida dedicada a Dios.
A muy temprana edad, tomé la decisión que daría forma a toda mi vida y entré al periodo de noviciado de las hermanas de la caridad, dejando atrás mi país, mi familia, mis sueños.
mundanos, todo lo que conocía.
No fue fácil, pero creía profundamente que ese era el verdadero propósito de la vida que vivía.
En 2001, después de completar mi formación religiosa, fui enviada a la ciudad de Milán, Italia, para servir en la Chiesa Disambabula.
Era una iglesia histórica ubicada en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, cuya tradición se remontaba al siglo II.
Recuerdo el día que llegué a Milán con perfecta claridad y con la misma emoción en mi corazón, caminando por las calles empedradas con mi pequeña maleta, llevando conmigo mi corazón lleno de esperanza.
La cheesa de San Babavila me recibió con sus incomparables columnas antiguas, sus vitrales que filtraban la luz del sol delicadeza indescriptible, creando arcoiris sagrado sobre el piso de mármol, con aromas de incienso y de oraciones acumuladas de personas.
con el corazón lleno de amor a Dios que habían pasado por allí durante siglos.
En cuanto entré a ese lugar sagrado, mi corazón se convirtió en hogar de un gran amor.
Logré establecer rápidamente la rutina de mi vida aquí.
Despertar antes del amanecer.
Oración matutina en la capilla del convento.
Preparar el altar para la primera misa.
Trabajo comunitario ayudando a los pobres y necesitados de la ciudad.
Educación religiosa para los niños del barrio, oración vespertina, cena en silencio con las hermanas y finalmente el sueño reparador de quien se acuesta con la tranquilidad interior de haber dedicado cada momento del día al servicio divino.
Vista desde afuera una vida simple, pero por dentro profunda y llena de paz.
Ahora que lo pienso, comprendo que los primeros síntomas de mi enfermedad habían comenzado casi un año antes.
Como no eran agresivos, no me había dado cuenta.
Siempre había relacionado los mareos esporádicos y los adormecimientos parciales con mi ajetreada vida diaria.
Pero conforme pasaban los meses se hicieron más frecuentes y cuando llegamos a la temporada de verano habían alcanzado límites insoportables.
Me sentía impotente ante mis mareos y dolores de cabeza que duraban largas horas.
Rezaba a Dios para que cesaran las palpitaciones en mi cabeza.
Con el paso de los días se había convertido en un agotamiento que ningún descanso era suficiente para aliviar.
Una mañana había ido sin decirle nada a nadie para preparar el altar.
para la misa.
No sé qué pasó ni cómo pasó, pero me desmayé.
Las otras hermanas me encontraron tirada inconsciente en el suelo junto al santísimo.
Después de todo esto, mi superiora, la madre Catalina, insistió en que debía obtener una opinión especializada de inmediato.
El Hospital San Rafaele en Milán era una institución de renombre internacional, especialmente conocida por su departamento de neurología y neurocirugía.
Cuando el médico general que me examinó primero vio mis síntomas, apareció en su rostro una expresión de preocupación que me heló la sangre.
con una urgencia que no intentó ocultar, me remitió a los especialistas del San Rafaele.
Los días siguientes fueron una pesadilla de interminables pruebas médicas, resonancias magnéticas que requerían permanecer completamente inmóvil dentro de máquinas ruidosas y claustrofóbicas, tomografías computarizadas, análisis de sangre, exámenes neurológicos donde doctores con batas blancas me pedían realizar tareas simples mientras tomaban notas con expresiones cada vez más serias.
Cada prueba parecía revelar algo más preocupante que la anterior.
Los susurros entre los médicos se hicieron más frecuentes, las miradas compasivas y piadosas más evidentes.
Finalmente, después de una semana que pareció una eternidad, fui llamada al consultorio del Dr.
Marco Fontana, jefe del departamento de neurocirugía, para recibir los resultados finales.
El doctor Fontana era un hombre distinguido de unos 55 años, con cabello canoso, impecablemente peinado y una manera de hablar que transmitía autoridad y profundo conocimiento.
Su consultorio estaba decorado con diplomas de universidades prestigiosas, premios internacionales y fotografías con colegas famosos de todo el mundo.
Claramente era un experto en su campo, un hombre acostumbrado a dar noticias difíciles con profesionalismo clínico.
Pero aquel frío día de febrero, cuando me senté frente a él, percibí algo diferente en su expresión controlada de siempre.
Había una sombra de compasión genuina en sus ojos que me preparó para lo peor sin que pronunciara una sola palabra.
Hermana Soledad, comenzó mientras colocaba las imágenes que mostraban mi cerebro en una pantalla iluminada.
Los estudios han revelado la presencia de una masa tumoral de aproximadamente 3 cm en su lóbulo temporal izquierdo.
Con su bolígrafo señaló una mancha oscura en la imagen que parecía una sombra maligna infiltrándose en mi mente.
“La ubicación es extremadamente problemática”, continúo con voz mesurada, pero llena de pesar.
Las siguientes palabras del Dr.
Fontana se sintieron como puñetazos, golpes duros donde cada uno causaba más daño que el anterior.
Dios es mi testigo de que todavía me sorprende haber podido levantarme de esa silla después de escuchar todo aquello.
Con detalle, usando diagramas y modelos anatómicos, explicó por qué la cirugía no era una opción viable.
El tumor estaba ubicado en una región que controlaba funciones cerebrales críticas.
El habla, la memoria, la capacidad de procesar el lenguaje, el reconocimiento de rostros familiares.
Cualquier intento de extirparlo quirúrgicamente resultaría en un desastre y daños neurológicos irreversibles.
Si operamos, dijo con brutal honestidad, no sobreviviría a la cirugía.
Y esas palabras fueron como el golpe final, el último y más pesado golpe.
Y en el caso extremadamente improbable de que sobreviviera, quedaría en estado vegetativo permanente, incapaz de comunicarse, de recordar, de funcionar como ser humano.
Perdería absolutamente todo lo que la hace Soledad Torres.
Pregunté desesperadamente por alternativas, radioterapia, quimioterapia, tratamientos experimentales, cualquier cosa que pudiera darme esperanza, por pequeña que fuera.
El doctor negó lentamente con la cabeza.
No había salvación.
El tipo específico de tumor que usted tiene, explicó el doctor Fontana, con voz suave pero firme, no responde suficientemente a estos tratamientos y su ubicación hace imposible atacarlo sin causar daños mayores que el tumor mismo.
Lo siento mucho, hermana.
Sin intervención tiene entre 8 meses y un año de vida.
Le recomiendo encarecidamente que regrese a su convento y pase el tiempo que le queda rodeada de su comunidad religiosa, de las personas que la quieren, preparándose espiritualmente según su fe para lo que vendrá.
Salí de ese consultorio caminando como un fantasma entre los vivos.
¿A cuántos de ustedes les han dicho claramente la fecha en que morirán? ¿Cuántos de ustedes han escuchado con sus propios oídos la fecha de su muerte? Además, ni siquiera había hablado de años.
Un año como máximo.
Los pasillos del hospital llenos de enfermeras corriendo, pacientes en sillas de ruedas, familias llorando y consolándose mutuamente.
Todos parecían pertenecer a un a un mundo diferente al mío, un mundo donde la gente todavía tenía futuro, donde el mañana significaba algo más que un día acercándose implacablemente hacia la muerte.
El viaje en autobús de regreso al convento fue el viaje más largo de mi vida.
Miraba por la ventana a las calles de Milán sin verlas realmente, mi mente atrapada en un ciclo infinito de shock y horror.
Esa noche, después de contarle todo a la madre Catalina, mientras ella sostenía mis manos entre las suyas, arrugadas por los años, llorando en silencio, me arrodillé sola en la capilla del convento.
Las velas proyectaban sombras danzantes sobre el rostro sereno del Cristo crucificado que presidía el altar.
Señor”, susurré con voz quebrada por el llanto.
He dedicado toda mi vida a tu servicio.
Renuncié al matrimonio, a la maternidad, a todos los sueños mundanos que una mujer puede tener.
Todo por amor a ti.
He servido a tus pobres, he enseñado tu palabra a los niños.
He rezado por las almas de los pecadores cada día de mi existencia.
Pero pidiéndote que perdones, mi curiosidad preguntó, “¿Por qué me llevas tan pronto? ¿Cuál es el propósito de mi muerte? ¿Cuál es el propósito de enterarme meses antes, aunque vaya a morir igual? El silencio de la capilla fue mi única respuesta.
No llegó ninguna voz celestial, ninguna señal milagrosa, solo el parpadeo de las velas y la impotencia de mi propia mortalidad cayendo sobre mis hombros como una cruz demasiado pesada para cargar.
Sin importar cómo hayan vivido la vida, la naturaleza humana no acepta fácilmente escuchar que va a morir.
Todos sabemos, por supuesto, que algún día moriremos, pero les pregunto, ¿cuántos de ustedes querrían saber la fecha? Yo no la habría querido, pero así lo consideró apropiado el Dios altísimo y así fue.
A pesar de enterarme de que moriría en unos meses, un año como máximo, continué haciendo todas las cosas que hacía diariamente en la medida que mi cuerpo lo permitía.
No conocía otra manera, nunca la había vivido.
Las otras monjas del convento comenzaron a tratarme con una delicadeza exagerada que encontraba casi insoportable.
Me ofrecían las mejores porciones de comida que apenas podía probar.
Me liberaban de las tareas más pesadas, a pesar de que insistía en seguir sirviendo hasta el final.
Me miraban con esos ojos llenos de lágrimas contenidas que me recordaban constantemente que era una mujer moribunda, que con cada latido de mi corazón enfermo se agotaba mi tiempo en este mundo.
La madre Catalina comenzó a hacer preparativos secretos para mi funeral.
Un día, sin querer, escuché una conversación donde discutía con otra hermana qué lecturas bíblicas serían apropiadas para mi misa de difuntos, qué himnos se elegirían, quién daría la homilía.
Escuchar los planes de mi propio funeral fue una experiencia surrealista y devastadora.
Fue entonces, a principios de julio, cuando comenzaron los sueños donde veía al misterioso niño.
La primera noche apareció súbitamente, interrumpiendo un sueño ordinario sobre mi infancia en España.
De repente, la escena de mi sueño cambió completamente y me encontré en un espacio que no puedo describir exactamente con palabras.
Un lugar blanco e infinito, sin paredes, techo ni suelo visible, como si flotara en un vacío luminoso.
Y allí estaba él, una figura joven de pie frente a mí, con una quietud sobrenatural.
No podía distinguir claramente sus rasgos faciales, como si una niebla suave difuminara su rostro, pero su presencia era absolutamente real, incluso más real que muchas cosas del mundo material.
Si me preguntaran, habría querido no despertar nunca y quedarme días y noches en el mismo sueño.
Y entonces habló, y su voz, esa voz, penetró mi conciencia como una flecha que encontraba su objetivo con perfecta precisión.
Era como la voz más joven y fresca del mundo y al mismo tiempo la más antigua y ancestral de todos los tiempos.
El Señor sabe que ni siquiera puedo describir completamente esta magnificencia.
La fe es la medicina.
Fe es 21 de agosto.
Las palabras resonaron en el espacio vacío, repicando como campanas en una catedral enorme.
Desperté sobresaltada sin poder responder.
Había despertado sintiéndome más ligera.
Era como si el peso de muerte que se había posado sobre mí durante días hubiera desaparecido alguien algún lugar.
Este era indiscutiblemente un sueño mensajero de mi Dios todopoderoso.
Cuando desperté, estaba empapada en sudor.
Todos los bellos de mi cuerpo estaban erizados.
¿Y quién era este niño? Me incorporé en la estrecha cama del convento con el corazón golpeando violentamente contra mis costillas.
Este cuerpo mortal mío no sabía qué hacer con semejante mensaje divino.
El reloj sobre mi mesita de noche marcaba exactamente las 4 de la mañana.
Quizás si otra persona estuviera en mi lugar, no pensaría así.
Quizás esto era una jugada que me hacía mi cerebro enfermo y a punto de completar su tiempo.
Era completamente posible.
Pero algo en lo más profundo de mi interior, quizás un instinto nacido de años de devoción, me decía que esto era diferente.
Mis ojos buscaron automáticamente la cruz colgada sobre mi cama y al verla sentí una paz extraña mezclada con intensa curiosidad.
La segunda noche, el sueño se repitió con una certeza que confirmaba mis presentimientos.
El mismo espacio blanco infinito, la misma figura joven con el rostro difuso, la misma voz clara y penetrante diciendo las mismas palabras enigmáticas.
La fe es la medicina.
21 de agosto.
Esta vez intenté moverme hacia él, acercarme para ver mejor su rostro, pero mis piernas no respondían en ese reino onírico.
Solo podía observar y escuchar, recibir el mensaje sin poder cuestionar a su mensajero.
Cuando desperté, nuevamente empapada en sudor, los mismos sentimientos revoloteaban dentro de mi pecho y mi reloj marcaba de nuevo exactamente las 4 de la mañana.
La tercera noche, algo sutil cambió en mi sueño.
El niño apareció como siempre.
Dijo las mismas palabras misteriosas con el mismo ritmo sereno.
Pero justo antes de despertar de mi sueño, añadió algo nuevo, diferente a las veces anteriores.
Su voz, aunque seguía siendo imposible ver su rostro claramente, tenía un tono de compasión infinita que me hizo llorar incluso dentro del sueño.
No tengas miedo, hermana Soledad.
El Señor no te ha abandonado.
Pronto vendré a ti en la vigilia, no solo en sueños.
Desperté a las 4 de la mañana exactas con la almohada mojada de lágrimas que no recordaba haber derramado.
Mi mirada encontró inmediatamente la cruz sobre mi cama y esta vez, al mirarla, sentí algo diferente, no solo paz, sino esperanza.
Una pequeña llama de esperanza que comenzaba a arder tímidamente en la oscuridad de mi desesperanza.
Las palabras pronto vendré a ti resonaban en mi mente como una promesa sagrada.
¿Qué significaba? ¿Quién era este niño que visitaba mis sueños cada noche con mensajes cifrados? No pude detener mi llanto hasta que hasta el día se hizo presente.
Los sueños continuaron cada noche sin excepción, siempre a las 4 de la mañana, siempre con las mismas palabras básicas, siempre dejándome con más preguntas que respuestas.
La fe es la medicina.
21 de agosto.
Comencé a anotar cada detalle en un pequeño cuaderno que guardaba junto a mi cama.
La fecha me intrigaba particularmente, 21 de agosto.
¿Qué pasaría ese día? ¿Sería el día de mi muerte o el día de algo completamente diferente? Mientras tanto, mi salud continuaba deteriorándose implacablemente.
Los dolores de cabeza se volvían más frecuentes e intensos.
Los episodios de confusión mental aumentaban.
A veces olvidaba palabras simples en medio de conversaciones.
A veces perdía completamente el hilo de mis pensamientos durante la oración.
El tumor seguía creciendo, devorando mi cerebro mientras yo esperaba, sin saber exactamente qué esperaba.
Pero ahora había una curiosidad más dentro de mí.
Cuando fuera que muriera, ¿cuándo me mostraría Dios quién era ese niño? Los días transcurrían con una lentitud agónica.
Mientras el calendario avanzaba implacablemente hacia aquella fecha que el niño de mis sueños repetía noche tras noche sin excepción.
21 de agosto.
Cada mañana, al despertar a las 4 después del mismo sueño recurrente, tachaba un día más en el pequeño calendario que mantenía junto a mi cama.
Mi salud empeoraba visiblemente con cada semana que pasaba.
Los dolores de cabeza se habían convertido en compañeros constantes que ningún analgésico lograba aliviar por completo.
Los episodios de confusión mental se volvían más frecuentes y aterradores.
A veces olvidaba dónde estaba en medio de una oración.
A veces no reconocía momentáneamente los rostros de las monjas con quienes había vivido durante años.
El tumor continuaba su avance implacable, devorando lentamente las funciones de mi cerebro.
Mientras yo contaba los días hacia una fecha que no sabía si representaba mi salvación o simplemente otro hito en mi camino hacia la muerte inevitable.
La madre Catalina me observaba con creciente preocupación, notando mi obsesión con aquella fecha específica que no podía explicarle sin parecer completamente loca.
El final de agosto llegó con el calor sofocante del verano italiano.
Milán se había vaciado de sus habitantes habituales, mientras todas las familias huían a las playas del sur o a las montañas del norte para escapar del agobiante calor urbano.
Yo, por supuesto, permanecía en el convento, aunque tampoco estaba lejos de la ciudad debido a mis constantes citas de seguimiento.
El 20 de agosto, víspera de la fecha misteriosa, tenía una cita de seguimiento en el Hospital San Rafael.
Era una cita rutinaria que el doctor Fontana había ordenado para monitorear el avance del tumor y ajustar los medicamentos paliativos que apenas aliviaban mis síntomas.
Por supuesto, no esperaba buenas noticias.
En realidad esperaba que confirmaran lo que ya sabía, que el tumor había crecido, que mi tiempo se acortaba, que debía prepararme para el final, que se acercaba a pasos cada vez más rápidos.
Lo único que yo esperaba con anhelo era lo prometido en mis sueños.
Mi mente y mi corazón ya habían aceptado la muerte.
El señor que está por encima de todo, me llevaría a su lado.
Eso era todo.
Esa noche, la noche del 20 de agosto, el sueño fue diferente por primera vez en meses.
El niño apareció como siempre, pero esta vez pude percibir algo nuevo en su presencia difusa, una expectativa, una alegría contenida.
“Mañana”, dijo el niño.
“Y Dios es mi testigo de que había una sacralidad en su voz.
Mañana nos encontraremos, hermana Soledad, no en sueños, sino en la vigilia.
Mañana entenderás todo lo que te he dicho durante estos meses.
La fe es la medicina.
Mañana lo verás con tus propios ojos.
Desperté a las 4 de la mañana con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos.
Mañana 21 de agosto, la fecha que había escuchado repetirse noche tras noche durante meses, finalmente había llegado.
No pude volver a dormir.
Me levanté en silencio para no despertar a las otras monjas y caminé hasta la capilla del convento.
En la oscuridad me arrodillé frente al santísimo, iluminado únicamente por la pequeña llama del sirio, que ardía perpetuamente junto al tabernáculo.
Señor, susurré con los ojos cerrados, no sé qué sucederá hoy.
No sé si este niño de mis sueños es tu mensajero o una ilusión de mi mente enferma, pero elijo creer, elijo tener fe.
Lo que sea que hayas preparado para mí hoy, lo acepto con el corazón abierto.
El 21 de agosto amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que prometía otro día de calor abrazador.
Me vestí con mi hábito de monja con más cuidado que de costumbre, como si me preparara para una ocasión especial, aunque no supiera exactamente qué esperar.
Desayuné en silencio con las pocas monjas que permanecían en el convento durante el verano sin poder probar más que unos orbos de café y un pequeño trozo de pan.
Mi estómago estaba cerrado por los nervios, por la expectativa, por una esperanza mezclada con miedo que me consumía por dentro.
A media mañana tomé el autobús hacia el hospital San Rafaele para mi cita con el doctor Fontana.
El viaje pareció interminable.
Cada parada del autobús una eternidad.
Cada semáforo en rojo, una tortura.
Mirando por la ventana a las calles de Milán, parcialmente vacías por las vacaciones de verano, iba a saber si este sería el día en que todo cambiaría o simplemente un día más en mi lenta marcha hacia la muerte.
Mi consulta con el doctor Fontana fue tan devastadora como temía.
Las nuevas imágenes de mi cerebro no eran diferentes de lo que los médicos esperaban.
El tumor había crecido significativamente desde la última evaluación.
El doctor señaló con su bolígrafo las áreas afectadas, explicando con un lenguaje que apenas podía considerarse médico como la masa se infiltraba en regiones cada vez más amplias de mi cerebro.
Hermana Soledad, dijo con esa compasión profesional que ya conocía también.
El tumor ha progresado más rápido de lo que inicialmente previmos.
Los síntomas que describe, la confusión, los problemas de memoria son consistentes con lo que vemos en las imágenes.
Me temo que debemos reajustar nuestras estimaciones.
Probablemente ahora tiene entre tres y 6 meses.
Asentí con la cabeza, sintiendo como cada una de sus palabras profundizaba el abismo de desesperanza en el que se hundía mi alma.
me recetó medicamentos más fuertes, dio instrucciones que apenas escuché y finalmente me despidió con esa expresión de impotencia que los médicos reservan para los casos que ya no pueden ayudar.
Salí del consultorio caminando como un fantasma entre los vivos.
Los pasillos del hospital estaban menos concurridos que de costumbre por las vacaciones de verano, pero aún había suficientes personas para recordarme que la vida continuaba para todos, excepto para mí.
Enfermeras de uniforme blanco pasaban a mi lado con prisa profesional.
Familias esperaban en las salas de espera con rostros ansiosos.
Pacientes en sillas de ruedas eran trasladados de un departamento a otro.
Todo ese movimiento, toda esa vida, parecía cruelmente ajeno a una mujer que contaba los días para separarse por completo de este mundo material.
Llegué al vestíbulo principal del hospital y me detuve frente a las puertas automáticas de cristal que daban a la calle.
El sol de agosto brillaba afuera con una intensidad casi agresiva, el calor del mediodía visible en las ondas que distorsionaban el aire sobre el asfalto.
De un paso hacia las puertas se abrieron automáticamente y en ese momento, en ese preciso instante, todo mi mundo se detuvo.
Justo afuera de la entrada del hospital, como si hubiera estado esperándome específicamente durante horas, había un niño.
Mi corazón se detuvo literalmente por un instante antes de comenzar a latir con una violencia que me dejó sin aliento.
Dios, Señor de todo lo creado y de todos los misterios, es mi testigo de que este pequeño niño poseía una belleza antigua, como si no pertenecieras a este mundo, con su cabello castaño ondulado cayendo desordenadamente sobre su frente y sus ojos marrones brillando con luz propia.
A lo mucho tendría 13 años.
Vestía ropa casual.
una playera polo azul y jeans, como cualquier adolescente italiano disfrutando de las vacaciones de verano, pero había algo en él, algo que trascendía su apariencia ordinaria, una presencia que irradiaba paz por encima de todo lo terrenal y en sus manos sostenía un vaso de plástico transparente lleno de agua cristalina que brillaba bajo el sol de agosto como si contuviera fragmentos de luz celestial.
En mis sueños no podía ver su rostro.
Pero ahora, al verlo en persona por primera vez, lo reconocí instantáneamente.
Era él.
El niño de mis sueños había venido a mí tal como lo prometió.
Permanecí inmóvil en el umbral de las puertas automáticas, incapaz de moverme, de respirar, de procesar completamente lo que presenciaba.
El niño me miró directamente a los ojos y sonrió con una ternura que penetró hasta lo más profundo de mi alma herida.
Era la misma sonrisa que había percibido vagamente en mi último sueño, pero ahora, viéndola en su rostro real, era infinitamente más poderosa, más reconfortante, completamente llena de amor divino.
“Hermana Soledad”, dijo con una voz que reconocí instantáneamente como la voz de mis sueños, clara y serena como el agua de manantial en las montañas.
La estaba esperando.
Sabía que hoy, a esta hora exacta, saldría por esta puerta.
Mis labios temblaron tratando de formar palabras que no llegaban.
¿Cómo podía hacer esto posible? ¿Cómo podía un niño de esta edad saber que estaría aquí en este momento exacto saliendo de esta cita médica que acababa de confirmar mi sentencia de muerte? Lo que había sentido durante días era verdad.
El señor Altísimo tenía un plan para mí.
El niño dio un paso hacia mí, ofreciéndome simplemente agua para cualquiera que mirara desde afuera.
Pero desde mi perspectiva las cosas no eran así.
Lo que me ofrecía era como un vaso de agua traído de los ríos del cielo de Dios.
Tome, dijo suavemente.
La fe es la medicina.
Escuchar las mismas palabras que había oído constantemente en mis sueños, ahora pronunciadas en voz alta en el mundo real, me provocó un escalofrío que recorrió toda mi columna.
A pesar del calor sofocante del mediodía de agosto, mis lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas, sin querer controlarlas.
¿Quién eres? Finalmente logré susurrar con voz quebrada, aceptando el vaso de agua con manos que temblaban violentamente.
El niño inclinó ligeramente la cabeza como si considerara cuidadosamente su respuesta.
“Me llamo Carlo”, respondió con una naturalidad sin afectación.
Carl Acutis.
Vivo aquí en Milán con mi familia.
¿Qué pasaría ahora? Decenas de preguntas giraban en mi cabeza mientras en mi corazón se avivaba una espiritualidad indescriptible.
Hizo una pausa y sus ojos miraron con una profundidad que nunca había visto en ningún niño, ni siquiera en ningún adulto.
Amo mucho a Jesús y él me habla, hermana Soledad.
me habla en la adoración eucarística, me muestra cosas, me envía hacia personas que necesitan ayuda.
Hace varios meses, durante la oración puso su rostro en mi corazón.
Vi su dolor, vi el tumor creciendo en su cerebro, vi la desesperanza que la consumía.
Y hoy, en esta fecha determinada, fuera de nuestra voluntad, en este lugar exacto, me pidió que viniera usted con este vaso de agua.
Miré el agua cristalina que sostenía en mis manos temblorosas.
A primera vista parecía agua ordinaria, nada especial.
Esta no es agua mágica, dijo Carl como si leyera mis pensamientos.
La fe es la medicina hermana soledad.
El agua es vida.
Mientras no se aparte de su fe, la sanación vendrá de quien desea darla.
En exactamente dos semanas”, dijo Carlo con una certeza que me recordaba las profecías bíblicas que había estudiado durante años de formación religiosa.
Volverá a este hospital para otra evaluación.
Los médicos harán las mismas pruebas que hicieron hoy, pero esta vez, hermana Soledad, no encontrarán nada, absolutamente nada.
El tumor habrá desaparecido completamente de su cerebro como si nunca hubiera existido.
Dios me mostró esto durante la oración con absoluta claridad.
Vi las imágenes limpias, vi la expresión de asombro en el rostro del doctor, vi sus lágrimas de alegría cuando comprendió que estaba presenciando un milagro.
Los tumores cerebrales no desaparecen en dos semanas.
La medicina no funciona así.
Esto era imposible según todo lo que la ciencia conocía.
Absolutamente imposible.
Así pensaría la gente normal.
Pero yo, la hermana Soledad Torres, que a los 19 años había renunciado de antemano a todas las ganancias mundanas por amor al Señor, estaba sumergida en pensamientos completamente diferentes.
Sentía que había pasado esta prueba, que mi Dios, creador de todos los poderes, me había puesto y que sería recompensada con una vida más de adoración.
Creía absolutamente en Carlo Acutis, este niño santo, que me contaba estas cosas.
Solo una pregunta giraba en mi mente cuya respuesta ni siquiera podía imaginar.
¿Por qué yo? Fue todo lo que pude preguntar finalmente, es decir, quiero decir, habiendo millones de personas, ¿por qué mi Señor concede a esta humilde sierva vivir semejante milagro? Carlos respondió a mi pregunta con una sabiduría que trascendía su apariencia.
Porque su historia no ha terminado, hermana Soledad.
Dios tiene planes para usted que aún no puede imaginar.
Personas a las que ayudará, almas que guiará hacia él, testimonios que compartirá.
Su sanación no es solo para usted, sino para todos aquellos cuyas vidas tocará en los años que vivirá.
y además añadió con una expresión que no pude descifrar completamente para que pueda contar esta historia cuando llegue el momento, para que todas las personas del mundo sepan que Dios todavía hace milagros, que la fe verdadera puede mover montañas, que nada es imposible para quien cree.
Llevé el vaso de agua a mis labios.
A pesar del calor del mediodía, el agua estaba fresca.
Bebí cada sorbo como un acto de adoración, como si estuviera rezando en mi iglesia.
Cuando terminé de beber el agua, sentí algo espiritual que las palabras mortales de nosotros, los humanos no pueden describir.
Era como si esta agua tibia comenzara a circular por mi cuerpo ofreciendo sanación a cada célula.
Me hacía sentir un cosquillo agridulce, como si reparara mi cuerpo privado de salud.
No era algo dramático nientífico.
Lo digo sin considerarme digna siquiera de intentar describirlo.
Como si la mano de Dios me hubiera tocado.
Florecían flores en cada rincón de mi interior.
Carlo tomó gentilmente el vaso vacío de mis manos.
Ya está hecho dijo simplemente.
Ahora solo necesita esperar y confiar.
En exactamente dos semanas todo habrá cambiado.
Comenzó a retroceder, a prepararse para irse y sentí pánico ante la idea de perderlo.
Espera, le supliqué, te volveré a ver.
¿Cómo puedo encontrarte? ¿Cómo puedo? Carlos se detuvo y me miró con esos ojos que albergaban océanos de amor divino.
No necesita agradecerme, hermana.
Agradezca a Jesús en la Eucaristía.
Él es quien hace los milagros.
Yo solo soy un intermediario, un niño que lo ama con todo su corazón.
Y sí, añadió a su voz algo que no entendí entonces, pero que años después reconocería como conocimiento profético de su propio destino.
Nos volveremos a encontrar.
Quizás no de la manera que espera, pero nos encontraremos de nuevo, se lo prometo.
Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la calle con los pasos ligeros y despreocupados de cualquier niño de su edad, disfrutando de un día de verano.
Lo vi alejarse hasta que su camiseta azul desapareció entre la escasa multitud de peatones.
Permanecí varios minutos frente al hospital tratando de asimilar lo que acababa de vivir, sintiendo todavía ese calor inexplicable que circulaba por mi cuerpo.
Dentro de mí había una mujer alegre como una niña.
Las siguientes dos semanas fueron el periodo más extraño de mi vida.
Continué con mis rutinas religiosas.
Los dolores de cabeza continuaban.
Los episodios de confusión seguían ocurriendo, pero ya no causaban la desesperanza de antes.
Tenía algo que no había tenido en meses, esperanza real, basada en una promesa dada por un niño extraordinario.
El día de la evaluación de seguimiento llegó exactamente dos semanas después, tal como Carlo había predicho.
Hicieron las pruebas habituales, resonancia magnética, análisis, exámenes neurológicos.
Esperé los resultados con él, corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos.
Cuando el doctor Fontana entró a su consultorio con mi expediente en la mano, tenía en su rostro una expresión que nunca olvidaré mientras viva.
Una mezcla de absoluta incredulidad, confusión científica y algo muy parecido a una admiración reverente.
Hermana Soledad, dijo con voz temblorosa mientras colocaba las imágenes en la pantalla.
En 30 años de práctica médica, jamás he visto absolutamente nada como esto.
La imagen mostraba mi cerebro completamente limpio.
No había tumor, no había sombra, ningún rastro de la masa que supuestamente me mataría.
“Esto es médicamente imposible”, murmuró como hablándose a sí mismo más que a mí.
“Los tumores no desaparecen así.
No sin tratamiento, no en dos semanas.
” Sonreí entre las lágrimas que corrían por mi rostro.
No es imposible, doctor”, susurré.
“Es un milagro.
Han pasado muchos años desde aquel 21 de agosto, el día que dividió mi vida en un antes y un después definitivos.
El niño Carlo Acutis, que me dio un vaso de agua frente a un hospital y me prometió un milagro que se cumplió exactamente como predijo, murió de leucemia apenas 3 años después de nuestro encuentro, cuando tenía solo 15 años.
Cuando supe de su muerte, lloré durante días, pero no solo de tristeza, sino también del asombro de comprender que Dios me había enviado a un santo, un alma que ya vivía con un pie en el cielo.
Hoy Carlo es un santo de la Iglesia Católica, reconocido mundialmente, venerado por millones de personas, pero para mí siempre será simplemente Carlo, el niño de camiseta azul que apareció primero en mis sueños y luego en la puerta de un hospital, sosteniendo un vaso de agua y una promesa divina.
Cada día de estos 22 años de vida extra que el Señor me ha regalado, enciendo una vela y susurro las palabras que él me enseñó.
La fe es la medicina y sé con absoluta certeza que desde el cielo Carlo sonríe.