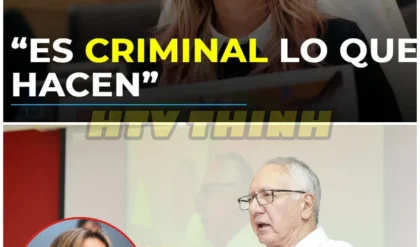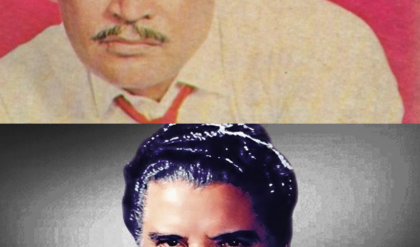Me llamo Luca Romano, tengo 54 años, vivo en Milán y cada domingo asisto a misa en la basílica de Santbro, la misma basílica donde hace 18 años cometí el peor sacrilegio de mi vida.

Era 3 de octubre de 2006.
Yo tenía 35 años y acababa de terminar una semana especialmente amarga.
Era el aniversario número 27 de cuando mi padre, el padre Antonio Romano, abandonó el sacerdocio para casarse con otra mujer.
Durante toda mi vida ese abandono había sido mi excusa perfecta para rechazar a Dios.
Si Dios perdona a un sacerdote que rompe sus votos, pero no protege a un niño inocente de ser abandonado, entonces ese Dios no merece mi respeto.
Me decía cada mañana frente al espejo.
Ese martes de octubre decidí hacer una declaración pública frente a la basílica donde mi padre había sido ordenado 30 años atrás.
Frente a cientos de turistas y fieles, saqué una Biblia que había robado de un chico llamado Carlo Acutis y la arrojé al suelo de mármol antiguo.
“Este es mi veredicto sobre tu Dios”, le grité.
Entonces levanté mi pie derecho y la pisoteé con toda la rabia de 27 años de abandono.
Pero déjame empezar desde el principio, porque para entender por qué un hombre de 35 años haría algo tan despreciable, necesitas conocer mi historia.
Nací en 1970 y uno en un pequeño apartamento cerca de la puerta tichinese.
Mi madre, Elena Romano, tenía 24 años cuando me tuvo.
Era una mujer hermosa, con cabello negro ondulado y ojos verdes que siempre parecían contener una tristeza profunda.
Trabajaba como secretaria en una oficina de abogados durante el día y por las noches limpiaba oficinas para poder pagarme la escuela católica.
Sí, irónico, lo sé.
La mujer que había tenido un hijo con un sacerdote católico insistía en que yo recibiera educación católica.
Luca me decía mientras me ayudaba con mi uniforme cada mañana, no permitas que los errores de los adultos te alejen.
Y de Dios.
Él no tiene la culpa de lo que tu padre y yo hicimos.
Pero yo no podía separar a Dios de mi Padre.
Para mí eran la misma cosa.
Promesas rotas, abandono, hipocresía.
Mi padre era el padre Antonio Romano, un sacerdote que había sido ordenado en 1968, justo después del Concilio Vaticano Segundo.
Era carismático, inteligente, dedicado.
La gente lo amaba.
Mi madre me contó la historia una sola vez cuando yo tenía 16 años y le pregunté directamente quién era mi padre.
Estábamos sentados en nuestra pequeña cocina tomando café después de la cena.
Ella miró su taza por largo rato antes de hablar.
“Tu padre y yo nos conocimos en la parroquia de San Lorenzo.
Yo era voluntaria en el grupo de jóvenes.
Él era el sacerdote joven que todos admiraban.
Al principio era solo amistad, conversaciones después de las reuniones, pero con el tiempo se convirtió en algo más.
Ambos sabíamos que estaba mal.
Ambos luchamos contra ello, pero éramos débiles.
Sus manos temblaban mientras sostenía la taza.
Cuando descubrí que estaba embarazada de ti, se lo dije inmediatamente.
Él lloró.
Me dijo que amaba su vocación, pero que también me amaba a mí.
Durante meses vivió esa doble vida torturadora.
Oficialmente era el padre Antonio, el sacerdote ejemplar.
En secreto era el hombre que visitaba nuestro apartamento en las noches, que sostenía mi mano mientras yo vomitaba por las náuseas del embarazo.
Ella se limpió una lágrima.
Cuando tú naciste, él te cargó por primera vez y prometió que encontraría una manera de estar con nosotros.
Pero pasaron años, 8 años, Luca, 8 años de promesas incumplidas.
Recuerdo el día exacto en que mi vida cambió para siempre.
Era 15 de septiembre de 1979.
Yo tenía 8 años.
Mi padre, quien yo conocía solo como el tío Antonio, porque así me había dicho mi madre que lo llamara cuando venía de visita, llegó a nuestro apartamento un domingo por la tarde.
Yo estaba jugando con mis carros de juguete en la sala cuando escuché voces elevadas en la cocina.
Elena, he tomado una decisión, decía mi padre.
Voy a dejar el sacerdocio.
Voy a pedir la laicización.
Mi madre soyaba.
Antonio, ¿estás seguro? Es lo que siempre has querido.
Sí, respondió él, pero su voz sonaba extraña.
Pero no puedo casarme contigo.
El silencio que siguió fue tan pesado que incluso yo, un niño de 8 años, lo sentí.
¿Qué? Mi madre apenas podía hablar.
He conocido a alguien más.
Marta es maestra de escuela.
No tiene el bagaje que tú y yo tenemos.
Con ella puedo empezar de nuevo, limpio, sin el peso del pecado, sin las miradas de juicio.
Y Luca, ¿qué pasa con tu hijo? Mi padre no respondió por largo rato.
Finalmente dijo, él es un recordatorio constante de mi mayor fracaso.
Lo siento, Elena, pero Dios me está dando una segunda oportunidad y necesito tomarla.
Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi padre durante los siguientes 27 años.
Ese abandono definió mi vida.
Me convertí en un adolescente amargado, después en un adulto cínico.
Estudié arquitectura en el Politécnico de Milán, no porque me apasionara, sino porque quería diseñar edificios que duraran más que las promesas humanas.
Me casé a los 28 con una mujer llamada Sofía.
Fue un matrimonio civil, por supuesto.
Me negué rotundamente a casarme en una iglesia.
No voy a hacer votos frente a un Dios que permite que sus sacerdotes rompan los suyos.
Le dije.
Sofía era paciente conmigo.
Toleraba mi ateísmo militante.
Pero después de 3 años incluso su paciencia se agotó.
“Luca, estás obsesionado”, me dijo una noche de marzo de 2002.
“Cada conversación termina siendo sobre tu padre, sobre la iglesia, sobre Dios.
No puedo más.
Necesitas ayuda profesional.
” Ayuda profesional.
Me reí amargamente.
¿Quieres que vaya a terapia para que algún psicólogo me diga que perdone a mi padre? No, él no merece perdón.
Y el Dios que supuestamente lo perdonó a él tampoco.
Sofía se fue dos semanas después.
No puedo culparla.
Yo era insoportable.
Vivía solo en un apartamento moderno cerca de Porta Venecia.
Mis días consistían en trabajo, vino y odio.
Odio refinado, pulido, perfeccionado durante décadas.
En septiembre de 2006 recibí una llamada que cambiaría todo.
Era Marta, la mujer con quien mi padre se había casado.
Luca, soy Marta, tu padre.
Antonio falleció anoche.
Ataque cardíaco.
Fue rápido.
Su voz sonaba mecánica, practicada.
Colgé sin responder.
No fui al funeral.
No envié flores, no presenté condolencias, pero tres días después del funeral, Marta apareció en la puerta de mi apartamento con una caja de cartón.
Sé que nos odias”, me dijo sin invitarme a rechazarla, pero Antonio quería que tuvieras esto.
Dentro de la caja estaban los objetos personales de mi padre de sus años como sacerdote, su estola morada, su Biblia de ordenación, fotografías en blanco y negro de su juventud y un diario.
Esa noche, después de tres botellas de vino, abrí el diario.
Las entradas cubrían desde 1968 hasta 1979, el año que nos abandonó.
La última entrada, fechada 14 de septiembre de 1979, un día antes de dejarnos, decía, “Dios mío, perdóname.
Mañana voy a cometer el segundo error más grande de mi vida.
El primero fue concebir a Luca en pecado.
El segundo es abandonarlo.
Pero no puedo vivir con la vergüenza constante.
Cada vez que lo miro veo mi fracaso reflejado.
Marta me ofrece redención, un nuevo comienzo.
Tal vez tú puedas perdonarme algún día.
Yo nunca podré perdonarme a mí mismo.
Esas palabras me destrozaron de una manera que no esperaba.
Durante 27 años había asumido que mi padre nos había abandonado porque no nos amaba lo suficiente.
Pero la verdad era peor.
Nos había abandonado porque nos amaba de manera incorrecta y no podía vivir con esa contradicción.
Esa revelación no me trajo paz, me trajo más rabia.
Rabia contra mi padre por ser débil.
Rabia contra Marta por representar la redención que mi madre y yo no podíamos ofrecer.
rabia contra la iglesia por crear un sistema donde los hombres hacen promesas imposibles y rabia contra Dios por permitir todo esto.
Durante la última semana de septiembre, la rabia se convirtió en plan.
Iba a hacer una declaración pública.
Iba a mostrarle al mundo lo que pensaba de la religión que había destruido a mi familia.
Pero necesitaba el momento perfecto, el lugar perfecto y la víctima perfecta.
El lugar sería la Basílica de Santbrogio, donde mi padre había sido ordenado en 1968.
El momento sería cerca del aniversario de cuando nos abandonó y la víctima necesitaba encontrar al católico más devoto, más inocente, más público que pudiera.
Alguien cuya feera tan visible que pisotearla sería imposible de ignorar.
Fue entonces cuando conocí a Carlo Acutis.
Era martes 26 de septiembre y yo estaba en un café cerca de la basílica, observando el flujo de turistas y fieles.
Cerca de las 4 pm vi a un adolescente de unos 15 años subiendo las escaleras de mármol de Santbrogio.
Llevaba jeans, una sudadera con capucha azul y una mochila.
Lo que llamó mi atención fue que en lugar de entrar como turista con cámara en mano, se arrodilló en las escaleras mismas y comenzó a orar.
Turistas pasaban a su alrededor, algunos lo miraban con curiosidad, otros con incomodidad, pero él permanecía completamente inmóvil, con las manos juntas, los ojos cerrados, ajeno al mundo.
Después de aproximadamente 20 minutos, se levantó y entró a la basílica.
Lo seguí.
Adentro, el aire olía a incienso y velas.
La luz dorada de la tarde entraba por las ventanas altas, creando columnas de luz sobre el piso de mármol.
Carlo caminó directamente hacia el altar lateral donde se guarda el santísimo sacramento.
Se arrodilló nuevamente, sacó un pequeño cuaderno de su mochila y comenzó a escribir.
Curiosidad me venció.
Me acerqué lo suficiente para ver qué escribía.
Su cuaderno estaba lleno de notas sobre milagros eucarísticos con fechas, lugares y descripciones detalladas.
Lciano, Italia, 700AD AD, Buenos Aires, Argentina, 1996.
Cada entrada meticulosamente documentada.
¿Eres historiador?, le pregunté rompiendo el silencio sagrado del espacio.
Carl levantó la vista sorprendido, pero no asustado.
Sus ojos eran marrones, profundos, con una claridad que pocas veces había visto en adolescentes.
No, señor, solo soy alguien a quien le fascina cómo Jesús se hace presente en la Eucaristía.
Su voz era suave, pero segura.
Estoy creando un sitio web para catalogar todos los milagros eucarísticos verificados en la historia.
un sitio web.
Me senté en el banco detrás de él.
¿Eres programador? Sí, me enseñé a mí mismo.
HTML CSS, algo de JavaScript.
Creo que podemos usar la tecnología para evangelizar.
Internet es el nuevo agora.
Como decía San Pablo sobre Areópago.
La manera en que hablaba era desconcertante.
No sonaba como un adolescente adoctrinado, repitiendo catecismo.
Sonaba como alguien que había pensado profundamente sobre su fe.
“¿Y tú crees realmente en esto?”, le pregunté señalando el tabernáculo dorado donde se guardaban las hostias consagradas.
“¿Crees que ese pedazo de pan es literalmente Dios?” Carlo me miró con una seriedad que no esperaba.
Señor, yo sé que Jesús está allí, no porque me lo dijeron, sino porque lo he experimentado.
Cuando estoy frente al santísimo, siento una paz que no puedo explicar, una presencia que es más real que cualquier cosa física.
Sus palabras me enfurecieron de una manera que no entendía completamente en ese momento.
Durante la siguiente semana volví a Santbragio cada tarde.
Carlo estaba allí todos los días, siempre a la misma hora, siempre con la misma devoción.
Comencé a hablarle inicialmente con el pretexto de curiosidad sobre su proyecto web, pero realmente para entender cómo alguien tan joven podía ser tan devoto a una religión que yo despreciaba.
“Carlo, ¿tus padres te obligan a venir aquí?”, le pregunté un día.
Él se rió suavemente.
“No, señor Luca.
De hecho, a veces mi mamá se preocupa de que vengo demasiado, pero yo le explico que Jesús es mi mejor amigo.
¿No querrías pasar tiempo con tu mejor amigo cada día? Tu mejor amigo.
Él murió hace 2000 años.
Murió y resucitó y está vivo aquí en este tabernáculo, esperándome cada día.
La certeza en su voz me irritaba profundamente.
Un día le conté sobre mi padre, editando los detalles para no revelar el sacerdocio.
Mi padre hizo promesas que no pudo cumplir.
Me abandonó cuando era niño.
La religión estaba en el centro de todo eso.
¿Cómo puedes confiar en un Dios que permite ese tipo de hipocresía? Carlo escuchó pacientemente, luego respondió, “Señor Luca, Dios no es responsable de las decisiones humanas.
Él nos dio libre albedrío.
Su padre tomó decisiones que lo lastimaron y lo siento mucho.
Pero rechazar a Dios por los pecados de un hombre es como rechazar el sol porque alguien cerró sus cortinas.
Esa analogía me enfureció.
Eres teólogo ahora.
Tienes 15 años.
¿Qué sabes tú sobre dolor, sobre traición, sobrevivir con la marca de ser un error? Carlo no se ofendió.
Tiene razón.
No he vivido tanto como usted, pero sí sé sobre sufrimiento.
Mi mamá y yo rezamos por mi papá constantemente porque él lucha con su fe y sé sobresentirse diferente.
En la escuela mis compañeros se burlan de mí porque paso tiempo en la iglesia en lugar de jugar videojuegos.
Entonces, deja de venir, vive una vida normal y abandonar a mi mejor amigo nunca.
Prefiero ser raro y tener a Jesús que ser popular y estar vacío.
Esas palabras se quedaron conmigo.
El 2 de octubre decidí que era el momento.
Al día siguiente ejecutaría mi plan, pero primero necesitaba la Biblia de Carlo.
Esa tarde esperé hasta que él fuera al baño de la basílica y rápidamente tomé su mochila que había dejado en el banco.
Adentro encontré su Biblia de bolsillo gastada por el uso, llena de notas manuscritas en los márgenes.
En la primera página con letra cuidadosa de niño decía para Carlo en tu primera comunión, que siempre camines con Jesús con amor, mamá y papá.
16 de junio de 1998.
Sentí una punzada de culpa, pero la sofoqué.
La metí en mi chaqueta y salí rápidamente de la basílica.
La noche del 2 de octubre apenas dormí, la Biblia de Carlo estaba en mi mesita de noche y cada vez que la miraba sentía una extraña mezcla de anticipación y náusea.
A las 3 a me levanté, fui a mi sala y saqué la Biblia de ordenación de mi padre de la caja que Marta me había dado.
Ambas Biblias en mis manos.
Una representaba la hipocresía de mi padre.
La otra representaba la inocencia de Carlo.
Tenía sentido poético.
El 3 de octubre amaneció con cielo gris sobre Milán.
Me vestí cuidadosamente, eligiendo ropa oscura, como si me preparara para un funeral.
De cierta manera, lo era, el funeral de cualquier posibilidad de que yo creyera en Dios.
Llegué a la piazza Santbrojio, cerca de las 3 pm, la hora en que sabía que Carlo estaría allí.
La plaza estaba llena de turistas tomando fotografías de la basílica románica del siglo XI con sus dos torres de diferente altura.
Estudiantes universitarios comían panini en los bancos.
Palomas paseaban esperando migajas.
Era una tarde normal de otoño en Milán.
Excepto que yo estaba a punto de hacer algo que cambiaría mi vida para siempre.
Vi a Carlos subiendo las escaleras de mármol hacia la entrada de la basílica.
Carlos! Grité.
Él se volteó.
me vio y sonrió con esa sonrisa genuina que me hacía querer golpear algo.
Bajó las escaleras hacia mí.
Señor Luca, qué sorpresa verlo hoy.
Carlo, tengo algo tuyo.
Saqué su Biblia de mi chaqueta.
Su rostro mostró confusión.
Mi Biblia la había estado buscando.
¿Dónde la encontró? No la encontré.
La robé.
Su confusión se convirtió en preocupación.
¿Por qué haría eso? La gente comenzaba a notar nuestra conversación.
Algunos turistas se detuvieron sintiendo que algo interesante estaba por ocurrir.
Porque necesito demostrarte algo, Carlos.
Necesito demostrarte que tu fe es una mentira, que tu Dios no existe y que todo en lo que crees es una ilusión para personas débiles.
Tomé la Biblia y la sostuve en alto para que todos pudieran ver.
Este libro representa 2,000 años de hipocresía, 2,000 años de promesas rotas, 2,000 años de dolor causado en nombre de un dios invisible.
Carlo dio un paso hacia mí, su voz urgente, pero no gritando.
Señor Luca, por favor, no haga esto.
Entiendo que está herido.
Entiendo que su padre lo lastimó.
Pero profanar la palabra de Dios no va a sanar esa herida, solo va a crearle más dolor.
Más dolor.
Me reí y mi risa sonaba maniática, incluso para mis propios oídos.
¿Qué más puede hacerme tu Dios? Ya me quitó a mi padre, ya destruyó mi familia.
¿Qué más queda? Su alma, señor Luca.
Todavía le queda su alma.
Esas palabras deberían haberme detenido.
Pero la rabia de 27 años era más fuerte que cualquier advertencia.
Me acerqué a las escaleras de mármol de Santbrogio, donde siglos de peregrinos habían subido de rodillas en penitencia.
Arrojé la Biblia al escalón más alto.
El sonido del libro golpeando el mármol antiguo resonó en la plaza.
Los turistas dejaron de tomar fotografías.
Las conversaciones se detuvieron.
Incluso las palomas parecieron quedarse quietas.
“¡Miren todos!”, grité girando hacia la multitud creciente.
Este hombre, señalé a Carlos, cree que este libro contiene las palabras de Dios, pero yo les digo que es solo papel y tinta, nada más.
Subí las escaleras lentamente, dramáticamente.
Carlo me seguía, sus ojos llenos de lágrimas.
Por favor, señor Luca, por favor, no.
Cuando llegué a donde estaba la Biblia, la miré por un momento.
Podía ver las notas de Carlo en los márgenes visibles desde las páginas abiertas, versículos subrayados, fechas de oración.
Este libro claramente significaba algo para él.
Bueno, levante mi pie derecho, mi zapato de cuero marrón italiano, talla 42.
Este es mi veredicto sobre la religión que destruyó a mi familia.
Coloqué mi pie sobre la Biblia.
La presión hizo que las páginas se arrugaran.
Podía sentir la textura del cuero gastado bajo mi suela.
La multitud jadeó colectivamente.
Miré a Carlo.
Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero no apartaba sus ojos de los míos.
Entonces Carlo habló y su voz cortó el aire como un cuchillo.
Lucas Romano.
Dios te castigará en esa misma pierna que usas para pisotear su palabra sagrada.
La forma en que dijo mi nombre completo me sorprendió.
Nunca le había dicho mi apellido.
No porque seas hijo de un sacerdote caído, continuó, y mi sangre se eló.
¿Cómo sabía eso? No porque tu padre te abandonó, sino porque Dios te ama demasiado para dejarte morir en tu odio.
Este castigo no será el fin, Luca.
Será el principio de tu salvación, pero dolerá.
Oh, cómo dolerá.
Su voz ya no sonaba como la de un adolescente de 15 años.
sonaba antigua, profética, cargada con una autoridad que no era suya.
Dentro de tres días no podrás mover esta pierna.
Los médicos no encontrarán explicación.
Tu orgullo será quebrantado, tu cuerpo será humillado.
Y entonces, solo entonces, cuando estés completamente roto, Dios te mostrará su misericordia.
Presioné mi pie más fuerte contra la Biblia, frotándolo de lado a lado deliberadamente.
Tu Dios no existe, Carlo.
Y si existe, es un monstruo que merece ser rechazado.
Carlo recogió su Biblia del suelo, la limpió cuidadosamente con su sudadera y me miró una última vez.
Te equivocas, Luca.
Dios es amor y pronto lo sabrás.
Luego se dio vuelta y entró a la basílica, dejándome parado en las escaleras, mientras la multitud me miraba con una mezcla de horror y fascinación.
Yo me sentía victorioso.
Tres días después estaría paralizado.
El 6 de octubre de 2006 desperté a las 6:47 de la mañana.
Exactamente.
Sé la hora porque mi reloj digital estaba en la mesita de noche, sus números rojos brillando en la oscuridad de mi habitación.
Intenté girarme para apagar la alarma que sonaría en 13 minutos.
No pude moverme.
Intenté levantar mi pierna derecha, la que había usado para pisar la Biblia de Carlo.
Nada, ni siquiera un cosquilleo, ni hormigueo, solo ausencia completa de sensación.
Intenté con la izquierda, tampoco respondía.
El pánico comenzó como un susurro en mi pecho y rápidamente se convirtió en un grito.
No, no, no, no.
Mis manos funcionaban perfectamente.
Las usé para golpear mis piernas, pellizcándolas con fuerza.
Nada.
Era como si mis piernas pertenecieran a otra persona.
Comencé a gritar.
Ayuda, ayuda.
Vivía solo, pero mis gritos eran tan desesperados que esperaba que algún vecino los escuchara.
Logré alcanzar mi teléfono celular y marqué emergencias.
Ambulancia, por favor, no puedo mover mis piernas.
Estoy paralizado.
Mi voz temblaba tanto que apenas podía formar las palabras.
La operadora me hacía preguntas que yo respondía entre soyosos.
¿Tuvo algún accidente? ¿Se cayó? ¿Tiene dolor? No, no, nada.
Solo desperté así.
Por favor, vengan rápido.
Los paramédicos llegaron en 12 minutos que parecieron horas.
Dos hombres jóvenes entraron a mi apartamento después de que les di instrucciones para encontrar la llave de repuesto.
Me examinaron rápidamente, intentando provocar reflejos en mis rodillas, pinchando mis pies con objetos afilados.
Nada.
Sus rostros mostraban confusión profesional.
“¿Consume drogas, señor?” “No.
” “Alcohol.
” “Sí, pero anoche no bebí.
Era mentira.
Había bebido, pero no tanto como para causar esto.
Me colocaron en una camilla y me llevaron al Hospital Ni Guarda.
Durante el trayecto en ambulancia, las palabras de Carlo resonaban en mi mente como campanas de iglesia.
Dentro de tres días no podrás mover esta pierna.
Habían pasado exactamente 3 días.
3 de octubre cuando pisé la Biblia.
6 de octubre, cuando desperté paralizado.
72 horas exactas en el hospital me hicieron un escáner cerebral, resonancia magnética de columna, análisis de sangre, pruebas neurológicas.
El doctor Marchetti, un neurólogo de unos 60 años con cabello completamente blanco, revisó los resultados varias veces antes de hablar conmigo.
Señor Romano, médicamente hablando, usted debería poder caminar.
Su columna vertebral está perfecta.
No hay lesiones, hernias, tumores ni inflamación.
Los nervios están completamente intactos.
No hay explicación médica para su parálisis.
Tiene que haber una explicación, le supliqué.
Haga más pruebas.
Consulte con especialistas.
El doctor suspiró.
Ya lo hice.
Tres neurólogos han revisado su caso.
Todos están desconcertados.
Hay una posibilidad de que sea conversión histérica, un trastorno donde trauma psicológico se manifiesta como síntomas físicos, pero incluso eso es raro en pacientes de su edad.
Me negué a aceptar eso.
Durante los siguientes 10 días permanecí en el hospital mientras me hacían todas las pruebas imaginables, punción lumbar, electromiografía, más resonancias con diferentes ángulos.
Cada resultado volvía normal.
Es imposible.
repetía el Dr.
Marquetti.
“Según toda la evidencia médica, usted puede caminar, pero claramente no puede.
” Me dieron de alta el 16 de octubre con una silla de ruedas y una cita para fisioterapia tres veces por semana.
Volví a mi apartamento, ahora completamente inadecuado para mi nueva condición.
No podía subir las escaleras que llevaban a mi habitación en el segundo piso.
Tuve que dormir en el sofá de la sala.
Mi vida entera había cambiado en tr días y la peor parte era que sabía exactamente por qué.
Carlos me lo había advertido.
Dios me había castigado.
Como arquitecto había diseñado edificios considerando cada detalle.
Ahora no podía ni alcanzar mis propios platos en la cocina sin ayuda.
Las siguientes semanas fueron las más oscuras de mi vida.
Mi empleador, un estudio de arquitectura donde había trabajado durante 12 años, me puso en licencia médica indefinida.
“Luca, cuando puedas volver, tu puesto te espera”, me dijeron.
Pero ambos sabíamos que era mentira.
Un arquitecto en silla de ruedas que no puede visitar sitios de construcción no es muy útil.
Mis ahorros comenzaron a agotarse pagando la asistente que venía tres veces al día para ayudarme con tareas básicas: cocinar, limpiar, bañarme.
La humillación era constante.
Una noche de finales de octubre, después de que la asistente se fue, rodé mi silla de ruedas hasta el balcón de mi apartamento.
Vivía en un cuarto piso.
Miré hacia abajo, hacia el pavimento de la calle.
Sería fácil, un impulso y todo terminaría.
No más humillación, no más recordatorio constante de mi orgullo quebrantado.
Pero entonces escuché algo, música.
Alguien en el apartamento de al lado estaba tocando música clásica.
Reconocí la pieza.
Ave María de Schubert.
Era hermosa, desgarradora y por primera vez desde que pisé la Biblia de Carloré.
No lágrimas de rabia o frustración, sino lágrimas de verdadero arrepentimiento.
Dios susurré al aire nocturno de Milán.
Si realmente existes, lo siento, lo siento tanto.
No hubo respuesta, solo el sonido continuo del Ave María flotando desde el apartamento vecino.
El 3 de noviembre recibí una llamada inesperada.
Era una mujer que se identificó como Antonia Acutis, la madre de Carlo.
Señor Romano, sé quién es usted.
Sé lo que hizo con la Biblia de mi hijo.
Mi corazón se detuvo.
Me estaba llamando para acusarme, para amenazar con acciones legales.
Señora, yo.
Carl está enfermo.
Me interrumpió.
Su voz se quebró.
Tiene leucemia miide aguda.
Lo diagnosticaron hace dos semanas.
Está en el hospital San Gerardo en Monza.
El mundo dejó de girar.
¿Qué? Él me pidió que llamara.
dice que necesita verlo.
Dice que Dios le mostró en oración que usted está sufriendo y que él tiene un mensaje para usted.
No podía procesar lo que estaba escuchando.
Carlo, ese chico de 15 años lleno de vida y fe, estaba muriendo.
Y yo, quien lo había humillado públicamente, estaba siendo invitado a visitarlo.
No entiendo por qué querría verme.
Porque mi hijo es más como Jesús de lo que yo podría ser jamás, respondió la señora Acutis.
Porque él perdona incluso a quienes lo lastiman.
¿Vendrá? Yo no puedo.
Estoy en silla de ruedas.
No puedo conducir.
Enviaré un conductor mañana a las 2 pm.
Por favor, señor Romano.
Carlo, no tiene mucho tiempo.
Colgé el teléfono y me quedé mirando la pared durante horas.
Carlo estaba muriendo.
El chico que había profetizado mi castigo ahora enfrentaba su propia mortalidad.
¿Dónde estaba la justicia divina? En eso.
El 4 de noviembre, un conductor me recogió en una van adaptada para sillas de ruedas.
El trayecto de Milana Monsa duró 45 minutos que pasé en completo silencio, mirando por la ventana mientras la ciudad daba paso a suburbios.
El hospital San Gerardo era un complejo moderno de edificios blancos.
El conductor me ayudó hasta la entrada de oncología pediátrica.
Las paredes estaban decoradas con murales coloridos de animales y arcoiris.
un intento desesperado de hacer que un lugar de sufrimiento infantil pareciera alegre.
La habitación 217.
Toqué suavemente.
Adelante.
Escuché la voz débil de Carlo.
Cuando entré, casi no lo reconocí.
Su cabello había desaparecido completamente por la quimioterapia.
Su piel era pálida, casi translúcida.
Tubos y cables lo conectaban a múltiples máquinas, pero sus ojos, esos ojos marrones profundos, seguían siendo los mismos.
Cuando me vio en la silla de ruedas, no mostró triunfo o satisfacción, mostró tristeza genuina.
“Señor Luca”, dijo, y su voz era apenas un susurro.
“Sabía que vendría Carlo, yo no sé qué decir.
” Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control.
Lo siento, lo siento tanto por robar tu Biblia, por pisotearla, por humillarte, por todo.
Carlo extendió su mano débil hacia mí.
Rodé mi silla más cerca y tomé su mano.
Estaba fría, frágil, pero su apretón era firme.
Ya te perdoné, Luca.
Te perdoné ese mismo día en Santbrojio.
¿Por qué soy José? ¿Por qué me perdonarías? Te traté horrible y ahora tú estás aquí muriendo.
Mientras yo, mientras tú, ¿qué? Estás vivo, Luca.
Ambos estamos exactamente donde Dios nos necesita.
Carlo tosió un sonido doloroso que hizo que una enfermera asomara la cabeza, pero él le hizo señas de que estaba bien.
Escúchame cuidadosamente.
No tengo mucho tiempo y hay cosas importantes que necesito decirte.
Me incliné más cerca.
Dios no te castigó porque te odia.
Te castigó porque te ama.
Tu parálisis no es el final de tu historia, es el principio.
¿Lo entiendes? Negué con la cabeza.
No, no entiendo cómo un dios amoroso haría esto, porque eras como Saulo en el camino a Damasco, tan cegado por tu orgullo, que solo algo drástico podía abrir tus ojos.
Dios te detuvo en seco, literalmente para salvarte.
Carlo respiró con dificultad, pero ahora viene la parte importante.
Voy a decirte exactamente cómo puedes sanar.
Mi corazón latía tan fuerte.
Puedo sanar, sí, pero solo si haces exactamente lo que voy a decirte.
Primero necesitas mi Biblia, la que pisoteaste.
Mi madre la tiene, ella te la dará.
¿Qué hago con ella? Léela específicamente.
Lee el evangelio de Juan completo en voz alta de principio a fin.
Carlos se detuvo para respirar.
Cuando llegues al capítulo 20, versículo 29, donde Jesús habla de los que creen sin ver, debes intentar arrodillarte, Carl.
No puedo arrodillarme, mis piernas.
No, debes intentarlo.
Aunque parezca imposible, aunque duela, debes hacer el esfuerzo físico de arrodillarte.
Y cuando lo hagas o cuando estés intentándolo, debes besar la Biblia exactamente donde la pisaste.
¿Ves la marca? Todavía está ahí.
As en ti, memorizando cada palabra.
Después debes pedirle perdón a Dios, no un perdón general, sino específico, por pisar su palabra, por tu orgullo, por rechazarlo.
Y finalmente, Carlo me apretó la mano con más fuerza.
Finalmente, debes prometer que dedicarás el resto de tu vida a ser testimonio de su misericordia, no porque se lo debas, sino porque querrás compartir lo que él hizo por ti.
Y si hago todo eso y nada pasa, Carlos sonrió débilmente.
Oh, algo pasará.
Pero Luca, la pregunta real no es si funcionará.
La pregunta es, ¿estás dispuesto a humillarte completamente ante Dios? En ese momento, su madre entró con una bolsa.
Carl, no debes cansarte tanto.
Mamá, por favor, solo unos minutos más.
La señora Acutis me miró y sus ojos estaban rojos de llorar, pero había bondad en ellos.
No odio, señor Romano, aquí está la Biblia de Carlo.
Me la entregó.
Podía ver la marca de mi zapato todavía visible en la portada.
Mi hijo ha estado orando por usted cada día.
Desde octubre 3.
Cada día sin falta.
Me quebré completamente.
Aquí estaba este chico muriendo, usando sus últimas energías para orar por el hombre que lo había humillado públicamente.
Carlos, logré decir entre soyosos, ¿por qué yo? ¿Por qué desperdiciar tus oraciones en alguien como yo? Porque Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores.
Y porque vi en tus ojos ese día en Santo Ambrogio algo que reconocí, dolor profundo, disfrazado de rabia.
Te pareces más a mí de lo que crees, Luca.
Ambos estamos luchando batallas que otros no ven.
Pero tú vas a No pude terminar la frase morir.
Tal vez o tal vez Dios tiene otros planes, pero eso no es lo importante.
Lo importante es que vivamos cada día para Jesús, sea que tengamos 15 años más o 50.
Tuve que irme por Carlo necesitaba descansar, pero antes de salir me giré.
Carlo, nos volveremos a ver en esta vida o en la próxima, Luca, de eso estoy seguro.
Salí del hospital con la Biblia de Carlo en mi regazo.
Durante todo el camino de regreso a Milan, no pude dejar de mirarla.
La marca de mi zapato era como una herida en la portada de cuero.
Esa noche comencé a leer.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Las palabras fluían como agua fresca sobre un desierto que era mi alma.
Leí sobre el agua convertida en vino, sobre el ciego que recuperó la vista, sobre Lázaro resucitado.
Historias que antes me parecían cuentos de hadas ahora resonaban con verdad profunda.
Durante los siguientes 8 días leí cada noche.
El evangelio de Juan tiene 21 capítulos.
Los leía en voz alta, tal como Carlos me había instruido, aunque me sentía ridículo hablando solo en mi apartamento.
Leí sobre Jesús lavando los pies de sus discípulos.
sobre la traición de Judas, sobre la negación de Pedro.
Cuando llegué a la crucifixión en el capítulo 19, tuve que detenerme.
“Consumado es”, dijo Jesús antes de morir.
“El peso de esas palabras me aplastó.
Este hombre había sufrido todo eso voluntariamente por mí, por cada ser humano, y yo había escupido en su sacrificio pisoteando su palabra.
El 12 de noviembre, finalmente llegué al capítulo 20.
Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo.
Leí sobre María Magdalena, encontrando la tumba vacía, sobre la carrera de Pedro y Juan al sepulcro, sobre las apariciones de Jesús resucitado.
Y entonces llegué al versículo 29.
Jesús le dijo, “Porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Era el momento.
Las instrucciones de Carlo eran claras.
arrodillarme.
Coloqué la Biblia en el suelo frente a mi silla de ruedas.
Durante cuatro semanas mis piernas habían sido completamente inútiles, pero tenía que intentarlo.
Puse mis manos en los apoyabrazos e intenté impulsarme hacia delante.
Dolor.
Un dolor agudo como electricidad atravesó mi columna vertebral.
Era la primera sensación que había tenido en mis piernas desde octubre 6.
Grité, pero no me detuve.
Intenté de nuevo.
Esta vez logré inclinarme tanto que casi caí de la silla.
Mis rodillas tocaron el suelo de madera con un golpe sordo.
El dolor era insoportable, como si mil agujas me atravesaran simultáneamente.
Pero estaba arrodillado.
Por primera vez en 37 días.
Estaba arrodillado.
Las lágrimas corrían por mi rostro mientras tomaba la Biblia con manos temblorosas.
La besé exactamente donde estaba la marca de mi zapato.
Perdóname, susurré entre soyosos.
Dios, perdóname por pisar tu palabra.
Perdóname por mi orgullo.
Perdóname por los 27 años que pasé odiándote por los pecados de mi padre.
Perdóname por no ver que tú siempre estuviste ahí esperando que yo volviera a casa.
Y entonces sucedió.
Una calidez comenzó en la base de mi columna vertebral.
No era calor físico normal, era algo más profundo, más real, como si luz líquida estuviera siendo vertida dentro de mí, fluyendo desde mi espalda hacia mis piernas.
La sensación era tan intensa que jadé.
Mis dedos de los pies, que no había sentido en más de un mes, comenzaron a hormiguear.
Luego mis tobillos, mis pantorrillas, mis rodillas.
Oh, Dios susurré.
Oh, Dios.
Intenté mover mi pie derecho, el que había usado para pisar la Biblia.
Se movió apenas 1 centímetro, pero se movió.
Intenté con el izquierdo, también respondió.
Me aferré al borde del sofá e intenté ponerme de pie.
Mis piernas temblaban violentamente, débiles por semanas de inactividad, pero respondían.
Me puse de pie.
Estaba parado.
Por primera vez desde octubre 6.
Estaba sobre mis propias piernas.
Di un paso, luego otro.
Eran pasos de bebé, inestables y débiles, pero eran pasos.
Puedo caminar, grité al apartamento vacío.
Puedo caminar.
Caminé por toda la sala tocando las paredes para mantener el equilibrio.
Cada paso era un milagro.
Cada movimiento era prueba del poder de un Dios que yo había rechazado, pero que nunca me había rechazado.
Miré el reloj.
Eran las 11:47 de la tarde del 12 de noviembre.
Sabía que era muy tarde, pero tenía que hacer una llamada.
Marqué el número del hospital San Gerardo.
Necesito hablar con la habitación 217, Carlo Acutis.
Hubo una pausa larga, demasiado larga.
Señor, lo siento.
Carlo Acutis falleció esta tarde a las 3:15 de la tarde.
El teléfono cayó de mi mano.
Carlo había muerto.
Exactamente 8 horas antes de mi sanación caí de rodillas nuevamente, pero esta vez no por necesidad, sino por elección.
“Gracias, Carl”, susurré al cielo.
“Gracias por no rendirte conmigo.
Gracias por mostrarme el camino de regreso a casa.
Lloré durante horas esa noche.
Lágrimas de dolor por la pérdida de Carlo, pero también lágrimas de gratitud por lo que él había hecho por mí.
Hoy, 18 años.
Después, tengo 54 años y he dedicado mi vida a cumplir la promesa que le hice a Dios.
Esa noche.
Dejé la arquitectura y me convertí en misionero laico.
He compartido mi testimonio en 22 países, en cientos de iglesias.
He visto a miles de personas entregarse a Cristo después de escuchar cómo Dios me castigó en amor y me sanó en misericordia.
Cada domingo asisto a misa en Santbrgio arrodillándome en las mismas escaleras donde pisoteé la Biblia de Carlo.
La Biblia misma con la marca de mi zapato aún visible está en un relicario de vidrio en mi casa.
Es mi recordatorio constante de dónde estuve y hacia dónde Dios me llevó.
En 2020, Carlos Acutis fue beatificado por el Papa Francisco.
Ahora es beato Carlo Acutis en camino a la santidad oficial.
Cuando asistí a la ceremonia en Asís, lloré como un niño.
Mi padre, el padre Antonio Romano, nunca vivió para ver mi conversión.
Murió creyendo que yo lo odiaba, pero he aprendido a perdonarlo, así como Carlos me perdonó.
He aprendido que todos somos seres rotos buscando redención y he aprendido que Dios nunca nos castiga sin un propósito mayor.
Mi castigo fue mi salvación, mi parálisis fue mi liberación y mi humillación fue el principio de mi verdadera vida.
Cada vez que cuento esta historia, termino con las mismas palabras que Carlo me dijo.
Todos estamos llamados a ser santos, no mañana, ahora.
Y el camino comienza con una simple oración.
Dios, perdóname y usa mi vida para tu gloria.
Amén.