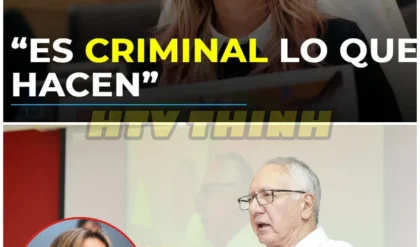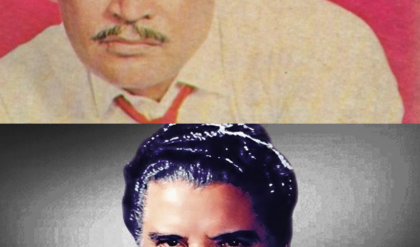Ana Rosa arrancó el programa con un tono distinto.
No había concesiones, no había rodeos.
Fue directa al núcleo del problema, como quien levanta una alfombra bajo la que se ha acumulado demasiada suciedad durante demasiado tiempo.
No hizo falta pronunciar nombres propios, aunque todos flotaban en el ambiente: Irene Montero, Ione Belarra, las feministas de Podemos, ese feminismo que se proclama universal, global y defensor de todas las mujeres… siempre que el contexto no incomode a sus alianzas ideológicas.
“Irán arde y ante las masacres el silencio no es una opción”.
Una frase simple, clara, casi quirúrgica.
Precisamente por eso resultó tan incómoda.
Porque no admite matices creativos ni excusas retóricas.
Mientras en Irán cientos de mujeres son detenidas, torturadas y asesinadas por quitarse el velo o alzar la voz, aquí las grandes figuras del feminismo institucional miran al techo, consultan el argumentario y callan.
Y no es un silencio ingenuo.
Es un silencio elegido.
Las protestas iraníes no nacen de campañas de marketing ni de discursos fabricados en despachos con aire acondicionado.
No hay subvenciones, ni pancartas impresas en serie, ni hashtags diseñados por asesores.
Nacen de gestos diminutos y heroicos.
Mujeres que se prenden un cigarrillo con la imagen del ayatolá Jamenei.
Un acto simbólico, prohibido, castigado con brutalidad.

Un desafío frontal a un régimen que controla cada centímetro del cuerpo femenino.
Cada protesta puede ser la última.
Cada gesto es una ruleta rusa.
Estamos hablando de una revolución liderada por mujeres anónimas, sin focos, sin escoltas, sin protección mediática.
Mujeres que saben que pueden desaparecer por decidir cómo vestirse o cómo vivir.
Y, sin embargo, ese feminismo patrio tan ruidoso cuando conviene guarda ante ellas un silencio sepulcral.
Ana Rosa no lo edulcoró: no encaja en su marco ideológico.
Señalar a Irán implica incomodar a determinados aliados.
Defender derechos humanos sin filtros exige una coherencia que muchos no están dispuestos a asumir.
Aquí no se defienden derechos universales, se defienden causas selectivas.
Se alzan puños, se convocan manifestaciones y se exigen boicots cuando el foco mediático apunta en la dirección correcta.
Pero cuando las víctimas no encajan en el relato oficial, desaparecen.
Nadie convoca concentraciones frente a la embajada iraní.
No hay pancartas, no hay consignas, no hay gritos, no hay hashtags virales.
Las mujeres lapidadas o asesinadas por no colocarse bien el velo no parecen merecer la misma indignación.
Y eso, guste o no, también es una forma de complicidad.

La pregunta que lanzó Ana Rosa resonó como un eco incómodo: ¿dónde están ahora esas manifestaciones feministas? ¿Dónde están las pancartas, los eslóganes, los gritos de “hermana, yo sí te creo” cuando la hermana no vota ni piensa como ellas? La respuesta es tan evidente como dolorosa.
El Gobierno y las dirigentes feministas han decidido qué derechos defender y cuáles sacrificar según su conveniencia política.
Critican sin descanso a Trump o a líderes que no les son afines.
Levantan el puño contra unos, pero guardan un prudente y calculado mutismo ante Maduro y ante el asesinato sistemático de mujeres en Irán.
Esta actitud no fortalece al feminismo, lo erosiona.
Lo vacía de principios, lo convierte en una herramienta política oportunista y cada vez menos creíble ante la sociedad.
Para cerrar, Ana Rosa recordó el aniversario del asesinato de Mahsa Amini, un nombre que debería estar grabado a fuego en la memoria colectiva.
Y remató con una frase demoledora: aquí se corre otro velo, el velo del silencio.
Un silencio denso, calculado y profundamente revelador.
Mientras unas miran hacia otro lado, otras mueren por exigir libertad.
Una verdad incómoda, pero necesaria.
Una verdad que molesta porque deja en evidencia a quienes presumen de moral superior mientras practican la amnesia selectiva.