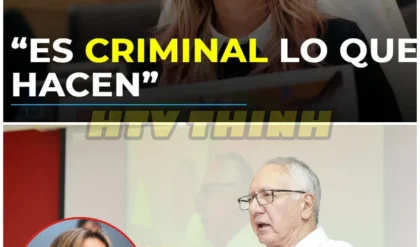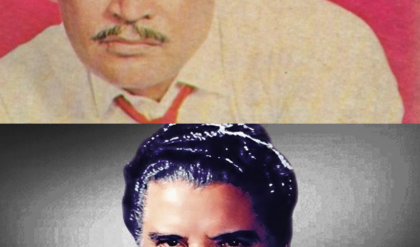Al caer la noche en las colinas de Galilea, Jesús se reunió con su círculo más íntimo alrededor del fuego.
Leían la Torá, los textos sagrados heredados de sus antepasados.
El pergamino narraba episodios del Éxodo donde Yahvé ordenaba la destrucción total de pueblos enteros: hombres, mujeres, niños y animales.
“No dejéis nada con vida”.
El silencio se volvió espeso.
Pedro, visiblemente perturbado, fue el primero en hablar.
Preguntó por qué el Dios de Israel parecía tan violento, tan celoso, tan iracundo, cuando Jesús hablaba de un Padre de amor infinito.
Según esta tradición alternativa, Jesús cerró el rollo y pronunció palabras que jamás llegarían a los textos canónicos.
Dijo que aquel Dios no era el Padre verdadero, ni la fuente suprema de toda existencia.
Lo identificó como Yaldabaot, el demiurgo, el arconte principal del mundo material, una entidad que habría usurpado el lugar del Altísimo haciéndose pasar por él desde el comienzo de este reino.
Esta enseñanza, afirman los defensores de la visión gnóstica, fue considerada demasiado peligrosa.
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/WMASGKZDYFHTDLAUX345JZUCQM.jpg)
Cuando la Iglesia organizó el canon bíblico en los siglos II y III, eliminó sistemáticamente los textos que presentaban esta distinción.
Los evangelios gnósticos fueron quemados, sus maestros perseguidos y ejecutados.
El motivo era claro: si los creyentes descubrían que el Dios al que temían no era el Dios verdadero, todo el sistema religioso basado en la culpa, el miedo y la obediencia colapsaría.
La clave de esta revelación está en las diferencias de naturaleza entre ambas entidades.
El Dios del Antiguo Testamento se describe a sí mismo como celoso.
No solo siente celos, sino que declara que ese es su nombre.
Exige adoración exclusiva y amenaza con castigos violentos si se reconoce a otros dioses.
Para la teología gnóstica, los celos no son un atributo divino, sino una señal de inseguridad y escasez.
La Mónada, la fuente absoluta, no compite ni exige.
Simplemente es.
La violencia es otro rasgo revelador.
El Dios veterotestamentario destruye ciudades, ahoga al mundo en un diluvio y se arrepiente de haber creado a la humanidad.
En contraste, la Mónada no destruye fragmentos de sí misma.
No reacciona con ira, sino que emana existencia.
La furia pertenece al reino de la dualidad, no a la conciencia infinita.
Uno de los puntos más perturbadores es la obsesión con el sacrificio de sangre.
El libro del Levítico describe con detalle rituales de matanza animal cuyo olor resulta “placentero” para el Señor.
Según esta interpretación, estas prácticas no eran actos sagrados, sino mecanismos para generar sufrimiento, miedo y muerte, energías de las que se alimentarían los arcontes para mantener su dominio sobre el mundo material.
Jesús, al decir “misericordia quiero y no sacrificio”, habría estado rechazando directamente este sistema.
Otro elemento clave es el castigo generacional.
El Dios del Antiguo Testamento declara que castigará a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación.
Para la visión gnóstica, esto no es justicia divina, sino una estrategia de control que mantiene a linajes enteros atrapados en la culpa heredada.
La Mónada, en cambio, no transmite deudas espirituales: cada conciencia es soberana.
Quizá la prueba más sutil, pero devastadora, sea la ignorancia del propio demiurgo.
En el Génesis, esta entidad se proclama el primero y el último, negando la existencia de cualquier realidad más allá de sí mismo.
Sin embargo, los textos gnósticos afirman que es una emanación defectuosa, surgida del error de Sofía, incapaz de percibir el Pleroma del que proviene.
Su mayor rasgo es no saber que no es Dios.
Jesús, según esta lectura, hablaba desde más allá de ese sistema.
Nunca llamó a Dios Yahvé.
Siempre habló del Padre, de Abba, de una fuente interna y viva.
Dijo que el Reino de Dios está dentro de vosotros, no en una autoridad externa que exige obediencia.
Esta enseñanza apuntaba directamente a la liberación interior, no a la sumisión religiosa.
Reconocer esta distinción tiene consecuencias profundas.
La culpa del pecado original se disuelve.
El miedo al castigo eterno pierde su poder.
La salvación deja de ser un premio condicionado y se convierte en un recuerdo: el recuerdo de que la chispa divina nunca estuvo separada de la fuente.
Para quienes aceptan esta visión, no se trata de rebelarse contra Dios, sino de negarse a seguir adorando a un impostor.
Durante dos mil años, sostienen, la Iglesia temió esta enseñanza más que cualquier milagro.
Porque si Jesús vino a exponer al falso dios, entonces toda la arquitectura del control religioso queda al descubierto.
Y cuando eso ocurre, las cadenas ya no pueden sostenerse.