Es el último momento de John Lodge. La
habitación está en penumbra. La música
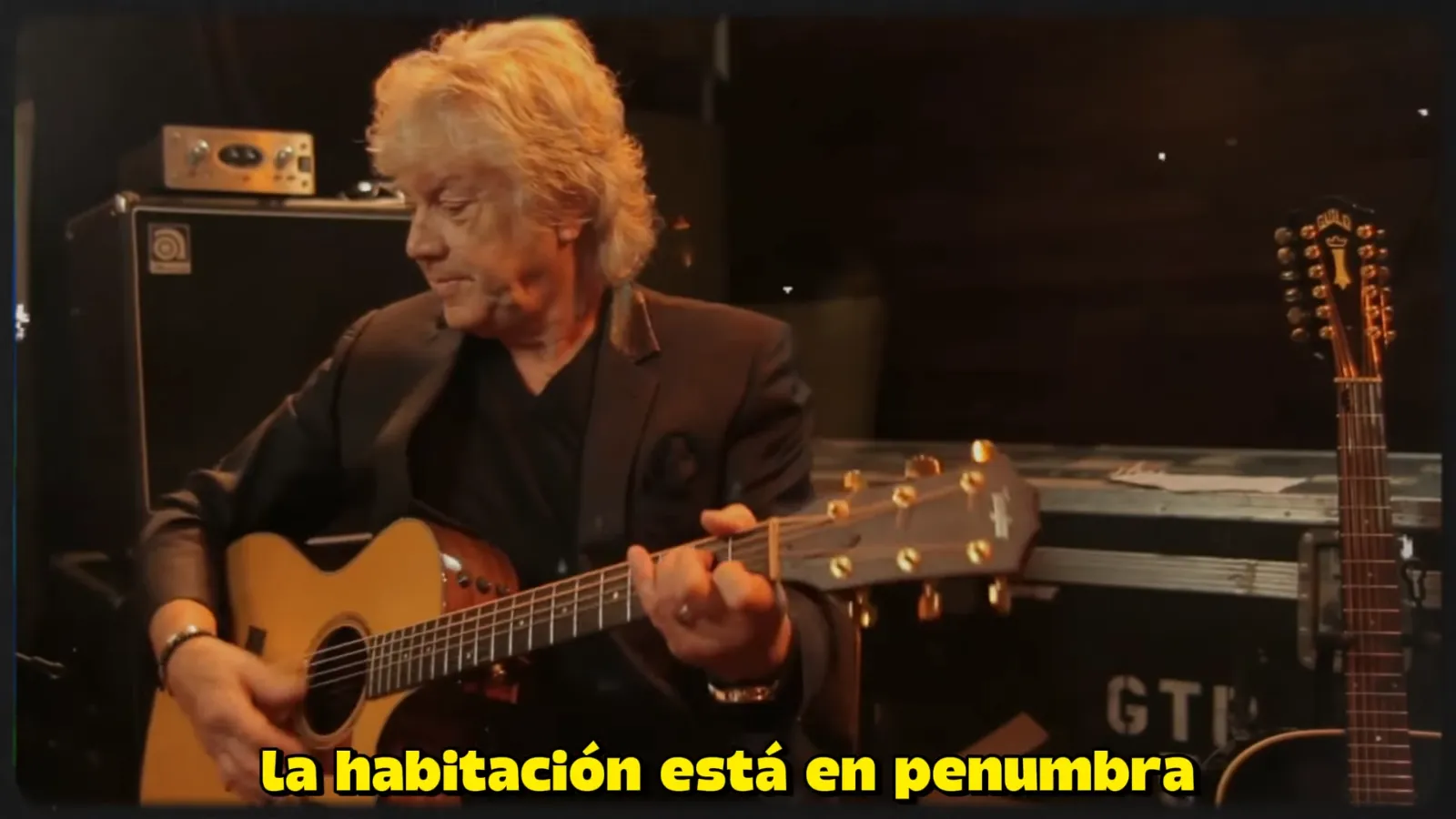
esa misma que lo llevó a imaginar
universos enteros flota suave como una
plegaria. Afuera, el mundo sigue
girando. Adentro, el bajo, que durante
décadas sostuvo el corazón de una banda
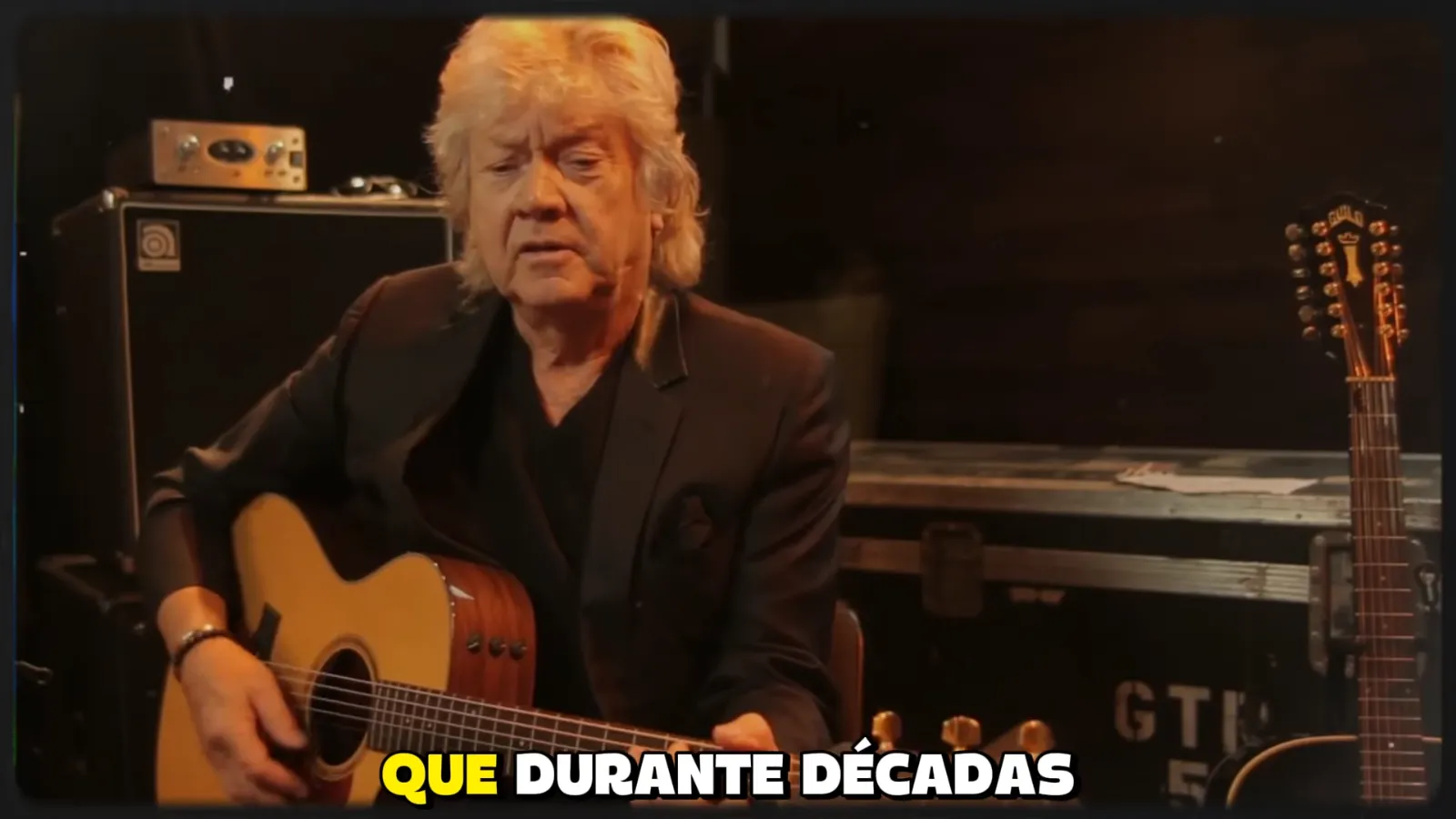
mítica, deja de latir en el aire. Tenía
82 años. Su familia anunció que partió
en paz, rodeado de los suyos y
escuchando las melodías que lo formaron.
No hubo estridencias, hubo silencio. Y

en ese silencio, una verdad, nunca dejó
de creer. Nadie habla de ese detalle
como el centro de su leyenda, pero ahí
está la clave de esta historia. Mientras
otros buscaban el brillo, él sostuvo la

llama. En los escenarios del mundo con
el bajo pegado al pecho como quien
abraza un secreto, John fue el pilar
discreto de The Moody Blues, la banda
que mezcló orquesta con Psicodelia y

convirtió la nostalgia en himno. Sus
notas están en canciones que millones
tararean sin saber su nombre. Y sin
embargo, él era la columna invisible, el

arquitecto silencioso. Antes de que la
cortina cayera, no dejó una confesión
escrita, dejó algo más difícil de
entender, un lema. casi un susurro a su
público, “Thank you for keeping the
faith,” que repetía como quien confía su
tesoro más íntimo. Ese agradecimiento no
era fórmula, era brújula, un mensaje
cifrado para los que lo acompañaron
desde los días en que un concepto
llamado Days of Future Past cambió para
siempre la manera de escuchar rock. En
esa frase cabe su historia, fe en la
música, en la familia, en la posibilidad
de que una canción abrace a una vida
entera. Y sin embargo, el misterio no es
cómo se apagó su noche, sino por qué sus
notas nos siguen hablando como si él aún
estuviera ahí sosteniendo el pulso del
tiempo. Dicen que un bajo solo acompaña.
Con Lodge, el bajo conducía. En Nights
in White Satin, en question, en Isn’t
Life Strange. Suella está donde casi
nadie mira, en la raíz emotiva, en el
latido que te empuja hacia el recuerdo.
Esa es la verdad que pocos cuentan. El
héroe de la penumbra también escribe la
luz. Hoy su último compás no es un
final, es una puerta que se abre a la
memoria de todos. El escenario de esta
historia no está hecho de luces ni de
aplausos. Es una casa tranquila en el
sur de Inglaterra con un estudio
pequeño, un bajo fender apoyado contra
la pared y una ventana que da a un
jardín donde el tiempo parece haberse
detenido. Así vivía John Lodge en sus
últimos años, lejos del ruido, rodeado
de vinilos, guitarras y recuerdos de una
época en que la música aún se grababa
con alma, no con algoritmos. A veces los
vecinos lo veían pasear solo con el
mismo porte elegante de siempre, saco
azul, mirada serena, un hombre que había
conocido el vértigo de la fama, pero
también el peso de la soledad que llega
cuando los escenarios se apagan. Era un
caballero de otra era. No necesitaba
demostrar nada. Cada paso suyo parecía
medido, como el compás de una canción
que nunca termina. En el interior de su
casa, las paredes estaban cubiertas de
fotografías en blanco y negro. Ahí
estaba con Justin Hayward, el eterno
compañero de The Moody Blues, en los
días en que el mundo descubría una nueva
forma de soñar con Nights in White
Satin. En otra imagen se lo veía joven,
apenas veinteañero, sonriendo tímido
junto a Mike Pinder y Grey May Edge, sin
sospechar que pronto serían considerados
pioneros del rock sinfónico. Esa banda
no solo cambió la historia del rock
británico, cambió la forma de entender
la emoción. Mientras otros grupos
buscaban rebeldía, ellos buscaron
trascendencia. Hablaron de tiempo, amor,
soledad, conciencia, temas que poco se
atrevían a tocar. John Lodge era el
equilibrio entre el alma poética y el
pulso rítmico. Su bajo no era un
acompañamiento, era el corazón que
sostenía el universo Moody Blues. Con
los años, su música se convirtió en un
refugio para quienes necesitaban creer
que la belleza aún podía salvarnos. Pero
detrás del arte, el hombre seguía
cargando sus propios silencios. Su
familia, su esposa Kirsten y sus hijos
siempre fueron su ancla. Sin embargo,
incluso en la calidez del hogar, había
algo melancólico en su mirada, como si
parte de él nunca hubiera salido de
aquel escenario cubierto de humo azul y
luces doradas. Cuando el tiempo comenzó
a notarse en sus manos, Lodge se
resistió a detenerse. Continuó tocando,
componiendo y ofreciendo conciertos en
solitario. Decía que la música era su
forma de rezar y que mientras pudiera
sostener un bajo, seguiría agradeciendo
al público. Pero los años pesan incluso
sobre los espíritus más fuertes. Su
salud comenzó a decaer discretamente,
sin grandes anuncios, sin dramatismos.
Algunos fans notaron su ausencia en
giras y premiaciones. Su última gran
aparición fue en un homenaje donde habló
brevemente con la voz temblorosa
diciendo, “The days of future passed,
pero la música aún está viva.” Aquella
frase fue un presagio, aunque pocos lo
entendieron. Entonces, el escenario de
su último acto fue ese mismo estudio
silencioso donde todo empezó. Allí,
rodeado de instrumentos que ya eran
parte de su alma, John Lodge se despidió
de este mundo con la misma serenidad con
la que había vivido, sin ruido, sin
cámaras, sin titulares. Pero su ausencia
dejó algo más poderoso que cualquier
noticia, un eco. Un eco que viaja entre
generaciones, entre notas suspendidas en
el aire, recordándonos que la grandeza
no siempre grita, a veces susurra desde
un rincón del alma. Así comienza nuestro
viaje por los recuerdos de un hombre que
convirtió el sonido en emoción y la
emoción en eternidad. La historia de un
artista que, sin buscarlo, dejó su
huella en todos los que alguna vez
cerraron los ojos escuchando un bajo que
hablaba con el corazón. En los años 60,
Inglaterra era un volcán de sonidos
nuevos. Londres servía con guitarras
eléctricas, letras provocadoras y sueños
de juventud. Pero en medio de esa
tormenta, un joven de Birmingham llamado
John Lodge tenía un propósito distinto.
No quería solo tocar música, quería
construir un viaje emocional. Con apenas
20 años fue invitado por Ray Thomas y
Mike Pinder a unirse a una banda que
entonces buscaba su rumbo, The Moody
Blues. En aquel momento, pocos
imaginaban que ese grupo de muchachos se
convertiría en una de las piedras
angulares del rock progresivo. Con la
llegada de Lodge y Justin Hayward, el
sonido cambió para siempre. Las
guitarras se mezclaron con orquestas
sinfónicas. Los bajos comenzaron a
narrar historias y las canciones ya no
eran simples estribillos, sino poemas en
movimiento. El éxito fue vertiginoso. En
1967,
el álbum Days of Future Passed los
catapultó a la historia. Nights ining
white Sattin se convirtió en un fenómeno
mundial. La voz etérea de Hayward y el
bajo sólido de Lodge crearon una
atmósfera única, melancolía convertida
en arte. No era solo una canción. Era
una experiencia. Los críticos no sabían
si era rock, pop o música clásica
moderna, pero el público entendió lo
esencial. Hablaba del amor, del tiempo,
de la pérdida, de la vida. A partir de
ahí, John Lodge comenzó su verdadera
ascensión. Durante los 70 firmó himnos
como Ride My Sea, Saw, Eyes of a Child,
Isn’t Life Strange? Y, I’m Just a singer
in a rock and roll band. Cada una
llevaba su sello, bajos melódicos,
letras introspectivas y una estructura
musical que desafiaba las reglas. Era el
tipo de artista que no necesitaba
protagonismo. Su genialidad se notaba en
el detalle. Los conciertos de The Moody
Blues eran auténticas ceremonias. Las
luces, los violines, las imágenes
psicodélicas y la voz profunda de Lodge
formaban una liturgia que atraía a
millones. En ellos, John siempre
aparecía con su bajo colgado, el cuerpo
ligeramente inclinado y esa expresión de
concentración casi espiritual. Muchos
decían que parecía rezar mientras
tocaba. El éxito, sin embargo, tiene un
precio. Las giras interminables, la
presión de los medios, las diferencias
creativas dentro de la banda, todo fue
desgastando la armonía inicial. En
silencio, John soportó pérdidas
discusiones y la soledad de los
camerinos después del aplauso, pero
nunca se rindió. Continuó componiendo,
convencido de que la música era su única
forma de permanecer vivo. En los años
80, mientras otros grupos de su
generación se disolvían, The Moody Blues
sobrevivió. No eran ya los jóvenes
idealistas del 67, pero aún mantenían su
esencia. Lodge se convirtió en el
guardián de esa identidad, el hombre que
no permitía que el sonido se
desvirtuara. Su bajo seguía marcando el
ritmo del tiempo, aunque el mundo
cambiara. Luego llegó la madurez.
Mientras muchos artistas buscaban
revivir su gloria pasada, John Lodge se
dedicó a crear proyectos más personales.
Grabó álbum solistas como Natural
Avenue, 1977
y 10000,
Light Geers, AGO 2015. donde exploró su
filosofía interior, la fe, el amor, el
sentido de la existencia. Detrás del
músico se revelaba un pensador, casi un
poeta místico. Su vida fue una constante
búsqueda de equilibrio entre el hombre y
el artista. Aunque nunca se vio envuelto
en escándalos, el tiempo lo enfrentó con
su propio reflejo. La fama se apaga, los
amigos se van, los escenarios quedan
vacíos. En entrevistas de sus últimos
años se notaba un tono más nostálgico.
He visto el mundo cambiar, pero lo que
más me duele es ver como la gente deja
de escuchar con el corazón, confesó una
vez. Esa frase define su conclusión.
John Lodge no era solo un músico, era un
guardián del alma sonora. En una época
donde todo se mide por números, él creía
en lo invisible, en la vibración que une
a quien toca con quien escucha. Cuando
la salud comenzó a flaquear, se retiró
discretamente. No hubo comunicados
dramáticos ni despedidas públicas.
Simplemente dejó de aparecer. Sus fans,
fieles como siempre, mantuvieron viva la
esperanza de verlo regresar a los
escenarios, pero el destino tenía otros
planes. La noche de su partida fue
tranquila. En su estudio, con un vinilo
girando lentamente, dicen que era to our
children’s children’s children. Cerró
los ojos en la penumbra. El último
acorde debajo resonó como un suspiro. No
fue un adiós trágico, fue una
transición. El hombre que había dado
sonido a los sueños de millones
emprendía su viaje final sereno como si
el propio universo lo esperara en
silencio. Así terminó la vida de John
Lodge, sin escándalo, sin ruido, pero
con una música que nunca dejará de
sonar. Porque hay artistas que no
mueren, simplemente cambian de
frecuencia. Detrás de cada acorde
perfecto había un silencio que pocos
conocían. Durante años, John Lodge fue
la presencia firme, la base de una banda
que siempre proyectó equilibrio y
profundidad. Pero en su interior las
sombras comenzaron a crecer con el paso
del tiempo. No eran escándalos ni
excesos, sino algo más sutil y
devastador, la soledad del artista que
lo dio todo. Los compañeros de The Moody
Blues contaban que John solía quedarse
en los estudios hasta la madrugada,
revisando una y otra vez las líneas
debajo, buscando un matiz imperceptible.
Esa obsesión, que para muchos era una
virtud, escondía un fondo de inquietud,
el miedo a no ser suficiente, a no poder
alcanzar la perfección que su mente
exigía. No hay nota más triste que la
que no llega al alma, solía decir. Con
los años, mientras los focos se dirigían
a Justin Hayward, la voz principal y el
rostro del grupo, John se fue replegando
aún más en su discreción. Nunca mostró
envidia, pero sí una profunda
melancolía. Él sabía que era el segundo
plano y aún así continuó entregando todo
su talento para sostener la magia. Era
el arquitecto invisible de un legado
inmenso, condenado a no ser siempre
reconocido. Esa falta de visibilidad
pública, combinada con su naturaleza
introspectiva, lo llevó a una forma de
aislamiento emocional. Sus allegados
mencionaban que en sus últimos años
pasaba horas solo en su jardín
escuchando los discos antiguos
hablándose en voz baja como si
conversara con su versión joven. “A
veces creo que sigo allá en los 70”,
dijo una vez. Pero la verdad más oscura
estaba en su salud. Hacia 2023
comenzaron los rumores, cancelaciones de
conciertos, apariciones esporádicas,
entrevistas aplazadas. Su entorno habló
de una enfermedad silenciosa, algo que
él decidió mantener en privado. John no
quería que su imagen se redujera a la de
un hombre enfermo. Prefería ser
recordado como el músico que transformó
la tristeza en belleza. En sus últimas
semanas, según fuentes cercanas, pasaba
los días escribiendo notas sueltas,
frases que parecían letras inconclusas.
Una de ellas, encontrada después en su
cuaderno personal decía, “La música no
termina cuando calla el sonido, termina
cuando el corazón deja de escuchar. Esa
frase breve y luminosa, resume todo su
universo. Lodge entendía la vida como
una melodía que debía tocarse con fe.
Por eso nunca se rindió ante la fama
vacía, ni buscó reconocimiento tardío.
Su legado era más grande que su nombre y
lo sabía, pero aceptar el final no fue
fácil. La enfermedad avanzó, los
movimientos se hicieron lentos y los
días se llenaron de recuerdos que
dolían. Una noche, su esposa contó que
lo vio sentado frente al bajo, sin
tocarlo, solo mirándolo como si se
despidiera. En ese silencio había algo
más profundo que la música, la
conciencia de que su tiempo terrenal
llegaba a su último compás. Y así el
clímax de su historia no fue una caída
ruidosa, sino una despedida contenida,
casi mística. El hombre que tantas veces
había acompañado a otros artistas en su
ascenso y caída, ahora enfrentaba su
propio final con la misma serenidad con
la que había vivido. Afuera llovía. En
el interior, las luces tenues del
estudio iluminaban los discos dorados
colgados en la pared. En ese instante,
todo se unió. La gloria, la nostalgia,
la fe. El eco de una vida dedicada a la
armonía encontró su punto más alto para
luego desvanecerse con suavidad. Cuando
la noticia se conoció, el mundo
reaccionó con una mezcla de sorpresa y
tristeza. Miles de fans llenaron las
redes con mensajes de gratitud. Justin
Hayward escribió simplemente, “Su bajo
era el corazón de nuestra música. Sin
él, el pulso del tiempo sonará distinto.
Esa línea lo resume todo. John Lodge no
solo acompañó la historia del rock
británico, fue el latido que sostuvo una
generación entera de soñadores. Su
partida fue el cierre de una era donde
la música se hacía con alma, no con
algoritmos, con sentimientos, no con
cifras. El clímax emocional de su vida
no está en su muerte, sino en la forma
en que supo morir en paz, fiel a sí
mismo, fiel a la música. Ninguna fama,
ningún premio, ningún titular puede
igualar la grandeza de quien se despide
con la conciencia tranquila de haber
dejado una huella pura. Hoy su nombre
vibra en cada nota de Isn’t Life
Strange, como una pregunta suspendida en
el aire. ¿Qué hacemos con el tiempo que
nos queda? Lodge respondió tocando hasta
el final. Su bajo ya no suena en este
mundo, pero su eco ese pulso lento,
profundo, inconfundible seguirá latiendo
mientras alguien en algún lugar siga
creyendo que la música puede sanar el
alma. Desde este rincón llamado El
último momento, no queremos hablar de
John Lodge como de una simple figura más
que se apaga. Queremos hablar del
símbolo que representa el artista que
eligió el silencio antes que la
estridencia. La autenticidad antes que
el aplauso vacío. En una época en la que
la fama se mide en segundos y los
talentos se consumen como productos,
Lodge fue la prueba viva de que aún
existen almas que crean por amor, no por
vanidad. Hay algo profundamente humano
en su manera de vivir la música. No
buscó el trono. No quiso ser el rostro
que todos recuerdan. Prefirió ser el
pulso que todos sienten. Su bajo no
imponía, acompañaba. era el tipo de
artista que comprendía que una nota
sostenida en el momento exacto puede
decir más que 1000 palabras. Y eso, en
el ruido ensordecedor del presente es un
acto de resistencia. En sus entrevistas
finales, John hablaba de la gratitud
como su mayor legado. Decía, “Lo más
importante no es que me recuerden, sino
que recuerden cómo se sintieron
escuchando la música. Esa frase podría
ser el lema de toda una generación que
encontró refugio en sus acordes y
también un espejo para nosotros. Cuántas
veces olvidamos que el arte antes que
entretenimiento es una forma de conexión
espiritual. La historia de John Lodge
nos enseña que no hay éxito más grande
que permanecer fiel a uno mismo, incluso
cuando el mundo cambia. Mientras otros
se reinventaban para sobrevivir al
mercado, él se mantuvo coherente,
elegante, creyente en su mensaje. Su
carrera es una lección sobre el valor de
la constancia y el poder de la humildad.
En sus últimos años muchos pensaron que
había quedado en el olvido, pero el
olvido no alcanza a los que sembraron
belleza. Los acordes que dejó siguen
vivos no solo en los discos, sino en la
memoria emocional de quienes alguna vez
cerraron los ojos con Nights ining white
satin de fondo. Porque la música cuando
es sincera, no muere, se transforma, se
adapta y vuelve a aparecer cuando más la
necesitamos. Desde este canal queremos
rendir homenaje a esa clase de artistas
que no persiguen los reflectores, sino
la verdad, a quienes no temen
desaparecer porque saben que su eco
seguirá resonando. John Lodge pertenece
a esa categoría rara de músicos que no
solo tocan instrumentos, sino que tocan
el alma. Y quizá ahí radica la verdadera
grandeza en dejar una marca que no se
ve, pero se siente. En cada compás que
compuso, hay una promesa de eternidad. Y
aunque su cuerpo haya partido, su
espíritu sigue flotando entre notas, en
algún lugar donde el tiempo se detiene y
el amor por la música nunca termina. El
estudio quedó en silencio, pero ese
silencio no fue vacío. En la penumbra,
el bajo de John Lodge aún parecía
vibrar, como si una parte de él se
negara a desaparecer. Afuera, el cielo
de Birmingham se cubría de nubes lentas
y el viento traía un murmullo parecido a
una melodía lejana. Algunos dicen que
cuando un músico parte, el universo
ajusta su ritmo para recordarlo. Tal vez
por eso esa noche el mundo sonó
distinto. En las emisoras de radio,
miles de oyentes buscaron viejos vinilos
de The Moody Blues, Nights in White
Satin, Isn’t Life Strange? Question.
Cada canción se transformó en despedida,
pero no una despedida triste, sino un
reencuentro con la emoción. Escucharla
será como mirarlo a los ojos otra vez.
el artista discreto, el soñador
constante, el hombre que supo unir la
espiritualidad con el arte. Y es que
Lodge nunca quiso ser una estrella
fugaz, quiso ser una presencia constante
en el alma de la gente. Su música no
pertenecía a una moda, sino a un
sentimiento universal, el deseo de
entender quiénes somos y hacia dónde
vamos. Por eso, aunque el tiempo siga
avanzando, sus acordes seguirán
acompañando amaneceres, viajes, amores y
despedidas. En ese sentido, su partida
no fue un final, sino un tránsito.
Quizás en algún lugar donde el sonido no
se apaga, John Lodge sigue tocando. Tal
vez se reunió con sus compañeros que
partieron antes en una orquesta infinita
que interpreta las canciones que nunca
tuvimos tiempo de escuchar. Tal vez el
cielo cuando llueve suavemente no es más
que un eco de su bajo resonando entre
las nubes. Para nosotros, los que
quedamos, queda el deber de mantener
viva la melodía. Porque recordar a John
Lodge no es llorar su ausencia, sino
agradecer su existencia. Él demostró que
el verdadero arte no necesita ruido,
solo verdad, fe y silencio. Y así,
mientras su último acorde se disuelve en
la memoria, el corazón vuelve a latir al
ritmo de su música. En cada nota hay una
despedida, pero también una promesa. La
de volver a encontrarnos algún día.
donde el tiempo y la música sean lo
mismo.