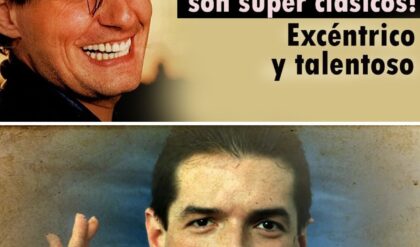Benny Moré murió con tan solo 43 años, pero su historia se había ido apagando mucho antes de que su corazón dejara de latir.
Para el público fue el Bárbaro del Ritmo, la voz que parecía no conocer límites, el hombre que hizo bailar a Cuba, México y buena parte de América.
Sin embargo, detrás del aplauso, del mito y del escenario, existió una vida marcada por la pobreza extrema, la culpa, los excesos y una soledad que nunca logró domesticar.
Esta no es solo la historia de una estrella de la música.
Es el retrato de un genio que ardió con tanta intensidad que terminó consumiéndose a sí mismo.
Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez nació en 1919 en Santa Isabel de las Lajas, un pueblo azucarero donde la pobreza no era una circunstancia, sino una condición permanente.
Fue el mayor de dieciocho hermanos en una familia campesina que luchaba cada día contra el hambre y la enfermedad.
Algunos de sus hermanos no sobrevivieron a la infancia, y esa cercanía constante con la muerte marcó su carácter desde muy temprano.
Su madre, Virginia Moré, fue el centro emocional de su vida y la única certeza en un mundo inestable.
Desde niño, Benny entendió que nada le sería regalado.
La música apareció como un impulso natural, casi instintivo, en medio de la escasez.
A los seis años construyó su primera guitarra con madera y alambre, no por romanticismo, sino por necesidad.
No había dinero para instrumentos ni tiempo para juegos.
Pronto dejó la escuela y comenzó a trabajar cortando caña de azúcar bajo el sol.
A los diecisiete años tomó una decisión definitiva.
Abandonó su pueblo y se marchó a La Habana con una guitarra, hambre y un sueño.
La capital fue despiadada.
Durmió en la calle, vendió frutas en mal estado y hierbas medicinales para sobrevivir.
Cantaba en bares de mala muerte, cafés destartalados y burdeles, pasando el sombrero por unas monedas.
Muchas noches cantó para personas que no lo escuchaban, solo para poder comer.
Ese periodo forjó su voz, pero también su desconfianza hacia el mundo.
El destino cambió cuando fue escuchado por miembros del Trío Matamoros.
Al sustituir a Miguel Matamoros en una presentación radial, Benny no solo cumplió, deslumbró.
El trío lo acogió como a un hijo y le enseñó disciplina, estructura y respeto por el oficio.
En 1945 viajó a México, donde adoptó el nombre de Benny Moré y comenzó a construir el mito.
En México conoció a Pérez Prado, el arquitecto del mambo.
Entre ambos surgió una conexión musical irrepetible.
Benny no leía partituras, pero entendía la música como pocos.
Su voz podía adaptarse a cualquier ritmo sin perder identidad.
Fue allí donde recibió el apodo que lo acompañaría para siempre, el Bárbaro del Ritmo.
La fama llegó rápido y con violencia.
Las radios lo repetían sin descanso y los escenarios se llenaban.
Pero la gloria no borró sus heridas de origen.
Benny cargaba una culpa profunda por haber escapado de la pobreza mientras su familia seguía atrapada en ella.
Por eso regalaba dinero con una generosidad imprudente.
Ayudaba a desconocidos, músicos pobres y familias necesitadas sin medir consecuencias.
El dinero le quemaba las manos y nunca permanecía con él.
En lo personal, su vida fue tan intensa como caótica.

Amaba con la misma fuerza con la que destruía.
Sus relaciones estuvieron marcadas por la pasión, los celos y la inestabilidad.
Fue infiel, celoso y contradictorio, y esa tensión se filtró en su música.
Muchas de sus canciones no fueron celebraciones, sino disculpas cantadas.
El alcohol se convirtió en su refugio y su condena.
La industria no ofrecía ayuda ni contención.
Mientras generara dinero, era útil.
Cuando su cuerpo empezó a fallar, fue ignorado.
En 1957, en Venezuela, un conflicto con un promotor terminó en violencia y prisión.

Aquel episodio lo humilló profundamente y dejó una cicatriz emocional que nunca sanó.
Desde entonces su carácter se volvió más volátil y desconfiado.
En sus últimos años, Benny ocultó su enfermedad con dignidad silenciosa.
Sufría una afección hepática severa que le provocaba dolor constante.
Usaba tirantes y evitaba cinturones porque el dolor era insoportable.
Los médicos le prohibieron beber, pero la adicción ya estaba arraigada.
Buscó formas de engañar al deseo sin romper completamente la abstinencia.
Aun así, siguió cantando.
Ensayaba frente al espejo como si se preparara para conciertos que ya no podía sostener físicamente.
Su obsesión por la perfección se intensificó.
Repetía canciones decenas de veces en el estudio porque sabía que podía ser lo último que el público recordara de él.
El 17 de febrero de 1963, durante una presentación, sufrió una hemorragia grave.
Vomitando sangre, se limpió, se acomodó y salió al escenario.
Cantó como si estuviera confesándose ante el mundo.
Dos días después murió en La Habana, con solo 43 años.
La tragedia final fue la soledad.
Sus esposas disputaban la herencia.
Sus hijos estaban dispersos.
Muchos amigos se habían alejado.
La vida vivida con tanta intensidad lo dejó exhausto.
Su muerte paralizó a Cuba.
Los cabarets cerraron y miles acudieron a despedirlo.
Fue como si una parte del alma cubana se apagara.

Benny Moré fue un genio musical, pero también un hombre roto.
Su historia recuerda que la fama no protege del dolor ni de la adicción.
Detrás del mito hubo un ser humano vulnerable.
Y quizá por eso su voz sigue viva, porque en ella quedó grabada toda su verdad.