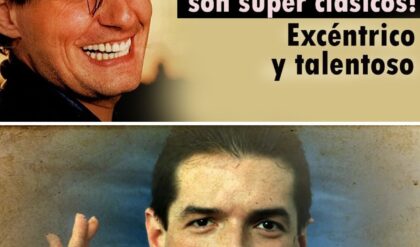La historia de la familia Turbay parece escrita por una fatalidad que Colombia no ha logrado desterrar.
Una tragedia que no solo se repite, sino que se refleja como un espejo cruel entre generaciones.
Primero fue la madre.
Luego el hijo.
Ambos asesinados en el punto más alto de sus carreras públicas.
Ambos convertidos en símbolos involuntarios de un país atrapado en la violencia política.
Y ambos dejando atrás a un niño huérfano a la misma edad.
Colombia despertó el 11 de agosto de 2024 con una noticia que paralizó al país.
Miguel Uribe Turbay había muerto.
Senador de la República, figura ascendente de la política nacional y uno de los nombres más visibles del panorama presidencial, fallecía tras más de dos meses luchando por su vida.
Había sido víctima de un atentado a plena luz del día durante un acto de campaña.
Tenía 39 años.
Dejaba un hijo de casi cinco años.
La misma edad que él tenía cuando perdió a su madre.
El impacto fue inmediato.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de duelo, rabia y preguntas sin respuesta.
Las imágenes del político sonriente, rodeado de simpatizantes días antes del ataque, contrastaban con el silencio definitivo de su muerte.
No era solo la pérdida de un líder.
Era la confirmación de que la violencia seguía marcando el destino del país.
Y que, en algunos casos, lo hacía con una precisión escalofriante.
Para la familia Turbay, el dolor no era nuevo.
Era un déjà vu que volvía a abrir una herida nunca cerrada.
Treinta y tres años antes, el apellido ya había sido sinónimo de luto nacional.
Entonces, la víctima fue Diana Turbay.
Periodista, intelectual, mujer de carácter y voz influyente en los medios colombianos.
Hija del expresidente Julio César Turbay y de Nidia Quintero.
Una mujer que creía en el diálogo en medio de la guerra.
En enero de 1991, Colombia atravesaba uno de sus periodos más oscuros.
El narcotráfico había declarado la guerra al Estado.
Las bombas, los secuestros y los asesinatos eran parte de la cotidianidad.
Diana Turbay aceptó lo que creyó era una entrevista periodística.
Buscaba abrir una ventana al entendimiento en medio del caos.
Pero cayó en una trampa.
El grupo de los llamados extraditables, conformado por poderosos narcotraficantes, la secuestró.
Entre ellos estaba Pablo Escobar.
La estrategia era clara.
Presionar al gobierno para impedir la extradición a Estados Unidos.
“Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en el norte”, decían.
Diana se convirtió en una ficha más de ese macabro juego de poder.
Durante cinco meses permaneció en cautiverio.
Su familia vivió entre la esperanza y el terror.
El país seguía cada noticia con angustia.
El 25 de enero de 1991, un operativo de rescate terminó en tragedia.
Diana recibió varios impactos de bala.
Llegó con vida a un centro médico.
Murió poco después.
Tenía 40 años.
Miguel, su hijo, tenía apenas cuatro años.
Las cámaras captaron su imagen en el funeral.
Un niño pequeño, confundido, rodeado de adultos rotos por el dolor.
Esa escena quedó grabada en la memoria colectiva de Colombia.
Fue el rostro más crudo de la violencia.
El de los inocentes que pagan el precio.
Con los años, Miguel Uribe Turbay transformó esa pérdida en motor.
Estudió Derecho.
Se formó en políticas públicas.
Decidió entrar a la vida pública.
No como heredero de un apellido, sino como alguien decidido a construir su propio camino.
Fue concejal de Bogotá.
Presidió el Concejo.
Ocupó cargos clave en la administración distrital.
Llegó al Senado de la República.
Su discurso siempre estuvo marcado por la memoria.
Por el dolor convertido en propósito.
Por la promesa de que la historia no se repetiría.
En múltiples ocasiones recordó a su madre.
Habló de perdón.
Habló de paz.
Habló de seguridad como condición para la convivencia.

Cuando anunció su aspiración presidencial, lo hizo desde un lugar profundamente simbólico.
Desde el espacio donde, según él, nació su vocación.
“Les confieso que no es fácil estar aquí”, dijo.
“Pero lo hago para honrar a mi mamá y su legado”.
“Ella vivió y murió buscando la paz”.
“Su lucha no quedará en vano”.
Miguel sabía que su historia personal conectaba con la de millones de colombianos.
Familias rotas por la violencia.
Niños que crecieron sin padres.
Heridas que el tiempo no logra cerrar.
Su candidatura prometía seguridad y orden.
Prometía romper el ciclo.
Pero la historia volvió a escribir el mismo final.
El 7 de junio de 2025, durante un evento público, un adolescente armado se acercó a él.
Disparó a quemarropa.
El ataque ocurrió frente a ciudadanos, cámaras y escoltas.
El país quedó en shock.
Miguel fue trasladado de urgencia a una clínica en Bogotá.
Entró en coma.
Durante más de dos meses, Colombia esperó.
Cada parte médico era seguido con atención.
Las vigilias se multiplicaron.
Las oraciones también.

Las autoridades capturaron a seis personas señaladas de participar en el atentado.
La investigación avanzó.
Las hipótesis se multiplicaron.
Pero nada devolvía la calma.
Nada garantizaba un desenlace distinto.
El 11 de agosto, la familia confirmó la noticia.
Miguel había muerto.
Tenía casi la misma edad que su madre cuando fue asesinada.
Dejaba a su hijo Alejandro huérfano.
De nuevo, un niño de casi cinco años enfrentaba el mismo destino.
La imagen de Alejandro comenzó a circular.
Pequeño.
Silencioso.
Inocente.
Su rostro se superpuso al de aquel Miguel niño, décadas atrás.
Dos generaciones marcadas por la misma violencia.
La tragedia fue aún más cruel en los detalles.
Nidia Quintero, la abuela.
La mujer que enterró a su hija en 1991.
Falleció apenas seis semanas antes del asesinato de su nieto.
Murió sin saber el final.
Sin vivir la repetición del horror.

Entre ambas tragedias queda Miguel Uribe Londoño.
Esposo.
Padre.
Hombre que perdió a su compañera de vida.
Y luego a su único hijo.
Un dolor que no admite palabras.
La esposa de Miguel, María Claudia Tarazona, se mantuvo firme.
Estuvo a su lado desde el atentado.
Prometió cuidar de Alejandro.
Y de las tres hijas que criaban juntos.
“Sé que si Miguel estuviera aquí, me diría que esté con Alejandro”, confesó.
La despedida de Miguel unió todas las historias.
Su hermana, María Carolina, lo expresó con una frase que estremeció al país.
“Estoy segura de que nuestra mamá te recibe con los brazos abiertos”.
“Y nuestra abuela también te espera con ternura infinita”.

La historia de los Turbay no es una excepción.
Es el reflejo de una nación atrapada en ciclos de violencia.
Una Colombia donde el pasado insiste en regresar.
Donde el dolor se hereda.
Y donde la memoria se convierte en resistencia.
Miguel dijo en vida que perdonar le permitió seguir adelante.
Que no cargar odio fue su forma de sobrevivir.
Hoy esas palabras quedan como legado.
Como desafío.
Como pregunta abierta para un país que aún busca romper su propia historia.